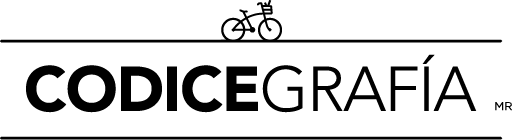El lugar no es muy grande y luce abarrotado. La charla ya empezó. Llego tarde por haber ido a comprar mi segundo ejemplar de Pelea de Gallos (Páginas de Espuma, 2018) de la escritora María Fernanda Ampuero, —el primero, de tan bueno, lo regalé meses atrás.
Encuentro un lugar en la tercera fila. Apenas tomo asiento, escucho que ella dice, con ese cantadito ecuatoriano que resulta tan grato para el oído mexicano: «Nos han silenciado desde siempre. No sólo han silenciado a las mujeres, sino los temas del cuerpo de la mujer». El aplauso del público se desata, interrumpiéndola. Cambia el micrófono de mano y retoma la palabra: «Es increíble. Nos pasamos las toallas femeninas por debajo de la mesa con tanto cuidado y disimulo como si fuera un kilo de cocaína. Pónganse a pensar, las mujeres tenemos prohibido hablar de cagar, de pedorrearse, ¿saben? Y la gente hace como que esas cosas no suceden. Algo tan natural como la menstruación es un tabú. Ojo, que ahora mismo, en este auditorio, si hay cincuenta mujeres, la mitad está sangrando mientras hablo». De nuevo, doscientas palmas chocan para celebrar lo dicho.
No tardo en darme cuenta que María Fernanda es una hechicera. Habla con destreza, con el encanto y la seguridad del orador nato. Pero, sobre todo, blande argumentos plenos de verdad, eso que es difícil de decir y más difícil de escuchar. «No sólo han silenciado a las mujeres, sino los temas del cuerpo de la mujer». Apunto esa frase en mi cuadernillo y agrego: «leer a Mary Beard».
Por esta nota, horas más tarde y ya en casa, releeré las primeras páginas de Mujeres y poder (Crítica, 2018), en donde la autora inglesa precisa que, dentro de la tradición literaria de occidente, la primera evidencia documentada de un hombre acallando a una mujer se encuentra en La Odisea de Homero. Sucede, al parecer, en el canto primero del poema, cuando Penélope le pide al aedo —uno de esos bardos griegos que se dedicaban a cantar epopeyas— que cambie de tema por uno más alegre puesto que no es de su agrado. De pronto, su hijo Telémaco interviene y le dice «Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca… El relato estará al cuidado de los hombres y, sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa».
El pretexto de la charla es hablar del cuento, durante el Hay Festival Querétaro 2019. Junto a María Fernanda está la escritora mexicana Yael Weiss, con la que intercala palabra para dar sus opiniones sobre el bien llamado ‘género padre y madre’. Weiss habla de su libro Hematoma (Elefanta Editorial, 2019), y luego revela que, aunque tiene planes de escribir una novela, a ella le fascina la velocidad inherente del cuento, por lo que siempre escribe con el terrible miedo de aburrir al lector. Por su parte, Ampuero se confiesa como poeta frustrada y agrega que su afán más cercano a lo poético fue el cuento. «Yo me siento cómoda en las distancias cortas. No puedo tundir al lector durante 600 páginas».
Tendrá razón. Su libro lo confirma. No recuerdo quién me lo recomendó o cómo fue que llegué a leer Pelea de Gallos. Solo sé que mientras iba avanzando en las páginas me daba cuenta que estaba frente a una narradora poderosa, brutalmente honesta. Lo terminé con la certeza de que ese libro no pudo haber sido escrito por alguien menos valiente ni menos encabronada por ser latinoamericana, por ser escritora, por ser mujer. Los cuentos de Pelea de Gallos conforman un almanaque de lo aborrecible y asfixiante que es —o que puede llegar a ser— la familia. Muy preciso es el epígrafe del libro, una cita de Fabián Casas: «Todo lo que se pudre forma una familia». En estas ocho palabras está contenido el espíritu de los siete cuentos. En cada uno de ellos, María Fernanda busca, y logra, dinamitar el ‘sagrado templo’, la maldición y el lastre de la parentela. El primer ‘cállate’ te lo imprimen en casa.
«La carga de violencia en este libro es brutal» dice Ampuero, «y yo lo que intenté, y esa parte fue la más difícil, fue que el lenguaje funcionara como un bálsamo, que a la vez que yo te estaba infligiendo heridas, te las iba cicatrizando».
Prendo la grabadora porque me resulta difícil seguir el ritmo escribiendo a mano. El moderador hace una nueva pregunta y cambia de tema. Inquiere sobre el deseo, tema recurrente en los libros. Ampuero se adelanta a contestar. «Decir lo que yo quiero, que yo quiero coger, por ejemplo, es una cosa que no se puede hacer, salvo que seas una mujer a la que se le ha perdido el respeto. Si tú dices ‘me gusta coger’, ¿qué pasa? Que los hombres te quieren destruir. Fíjense qué locura. A una mujer solo se le permite enunciar su deseo si le estás pagando, lo cual significa que es mentira».
Esta idea se remacha en el cuento Luto, donde un hombre ultraja y condena a la ignominia a María, su propia hermana, solo por haberla ‘sorprendido’ disfrutando de su cuerpo: Recordaba el día en el que su hermano la echó de la casa principal y la puso a dormir más allá de los esclavos y de las cuadras, en un establo oscuro, apenas cubierto. Su hermana puta no merecía dormir en lino ni en seda bordada como Marta, la hermana buena, la hermana mística. La puta merecía dormir entre ratas y sobre jeringues hediondos. La puta, aliada del maligno, se tocaba entre las piernas y gemía. En eso consistía ser puta: en gustar del gusto.
Volteo a mirar los rostros en el público. La mayoría luce feliz y afectada, en la mejor y más hermosa acepción de la palabra. Siempre es revitalizante la honestidad. El meme me viene a la cabeza, ese en el que una mujer está en una entrevista de trabajo, y el entrevistador le pide que mencione algún defecto suyo. La honestidad, dice ella. No pienso que la honestidad sea un defecto, aclara él. Pues a mí me vale madre lo que pienses, responde ella.
La charla dura una hora pero la gente podría quedarse ahí, toda la noche, escuchando a las autoras y esas verdades como mazos. El moderador suelta la última pregunta, que tiene que ver con la oleada de jóvenes escritoras latinoamericanas en el panorama editorial actual. Tanto Ampuero como Weiss comparten anécdotas con sus primeros lectores, generalmente hombres, generalmente mezquinos.
Al final, María Fernanda dice que percibe a su generación como una especie de coro, de polifonía griega en las tragedias. Dicho coro, aunque lo integren voces distintas, le habla al mundo con un espíritu común. «Nosotras no nos odiamos. Déjenme decirles algo: los escritores se odian unos a otros. Nosotras no hacemos eso. Si Mónica Ojeda se gana un premio yo siento que me lo dan a mí. Egoístamente, si quieres, pero pienso que su visibilidad me da visibilidad a mí. Y si le dan un premio a Samanta (Schweblin) pienso que le están dando un premio a ese coro. Es una sororidad muy especial porque hemos estado tan invisibilizadas que la visibilización de otra es la nuestra también».
En un mundo repleto de Telémacos resuena este coro interamericano conformado por voces como la de Fernanda Melchor, la de Valeria Luiselli, la de Brenda Lozano, la de Lina Meruane, la de Verónica Gerber, la de Alejandra Costamagna, la de Liliana Colanzi, la de Mónica Ojeda, la de Samantha Schweblin, la de Solange Rodríguez Pappe, la de Mariana Enríquez, la de Pola Oloixarac, la de Yael Weiss, la de María José Caro, la de Agustina Bazterrica, la de Claudia Ullosa Donoso, la de Laia Jufresa, la de Camila Fabbri, la de Lola Copacabana, la de Mariana Torres y la de María Fernanda Ampuero. Porque, como remata esta última, antes de despedirse y retirarse del escenario: «Alguien me dijo alguna vez: Ay, sí, todas quieren ser rockstars. No, le contesté. Queremos ser una girl band».