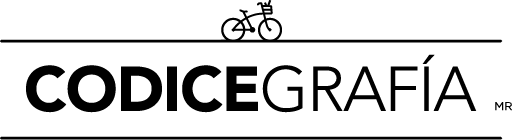Antes de profundizar en este artículo, me gustaría dejar bien clara una cosa: No soy católica. Fui bautizada, es verdad, hace mucho tiempo, con un nombre que ya no utilizo, pero no me considero creyente, por lo menos no de lo que predica la Iglesia romana. Dicho esto, me gustaría asentar también que, a pesar de mi escepticismo y del doloroso, aunque muy liberador proceso de abandonar la práctica religiosa, no puedo evitar sentir cierta tristeza ante lo que, me parece, es uno de los puntos más oscuros en la historia de la Iglesia.
La reciente noticia sobre el conocimiento que tenían Juan Pablo II y Benedicto XVI respecto a los abusos perpetrados por el cardenal Theodore McCarrick contra seminaristas, fue como clavar una estaca de hierro en una pared podrida. Si la credibilidad de la institución eclesiástica estaba en crisis ante la incapacidad de los prelados para reconocer cambios, como los derechos de las mujeres o la inclusión de las personas LGBT en el espacio público, los casos de abuso sexual por parte de clérigos no han hecho más que acelerar la percepción generalizada de que el cuerpo místico de Cristo, por lo menos en su vertiente occidental, se descompone y no hay mucho que se pueda hacer para preservarlo.
Por supuesto, esto habla solo de la percepción pública, no de la realidad metafísica de la Iglesia, quizá ni siquiera de su dimensión histórica. Es ingenuo pretender que estos tropiezos suponen el fin del catolicismo romano cuando, justamente, la historia de la Iglesia es rica en episodios igual o más decadentes que al que nos corresponde asistir en nuestro tiempo. Durante el siglo X, también conocido como «de hierro», el papado estuvo bajo el literal control de tres prostitutas: abuela, hija y nieta. La situación comenzó cuando Marozzia, una meretriz que frecuentaba a la aristocracia romana, se convirtió en amante del papa Sergio III, accediendo así al control de la política vaticana. Al caer en desgracia Marozzia (terminó sus días recluida en un convento), el papel de amante y consorte pontificia pasó a su descendencia, lo que valió a ese momento en la historia eclesiástica el calificativo de «pornocracia».
Cuatro siglos después, en plena pandemia (¡oh, destino tan irónico!) de peste bubónica, la Iglesia enfrentó otro momento de inestabilidad cuando hasta tres personas aseguraron detentar legítimamente el título de sucesores de Pedro. Aunque no perduró mucho en el tiempo, este período, conocido como Cisma de Occidente, abrió la puerta para lo que sería otro gran momento de decadencia en la historia del catolicismo. Me refiero, por supuesto, al Renacimiento. La cultura popular está llena de referencias a esas terribles familias italianas que controlaban el comercio con Oriente y también la política vaticana. Nombres como el de los Médici, los Sforza y en particular los Borgia, han pasado a ser sinónimo de degeneración y hambre de poder. Por supuesto, en el contexto renacentista esas familias aportaron no pocos pontífices, muchos de los cuáles tenían hijos a los que después ofrecían cardenalatos.
Fue por aquel entonces que se popularizó la venta de indulgencias para conseguir el perdón de los pecados. El fiel católico de a pie (en realidad no, más bien, el fiel católico a caballo, es decir, el noble), viajaba a Roma como peregrino y después compraba su perdón al Vaticano. Esto escandalizó a no pocos sacerdotes piadosos, destacando el florentino Girolamo Savonarola, que gobernó su ciudad con mano de hierro, el bohemio Jan Hus y finalmente, el agustino alemán Martín Lutero, quien desencadenó la Reforma Protestante.
La condición de «puta-casta» de la Iglesia, es decir, la dicotomía en la que al mismo tiempo es el cuerpo místico de Cristo y un chiquero en el que proliferan lo mismo la simonía que la usura y el abuso sexual infantil, así como la alianza con poderes cuya cercanía con lo divino es más que dudosa, es algo que podría trazarse incluso a épocas muy anteriores a estas. Para muchos evangélicos, por ejemplo, el «pecado original» de la Iglesia romana pasa justamente por ser romana. En la época de la Reforma no era inusual escuchar a los predicadores más radicales clamar que el papa era el anticristo y Roma, la nueva Babilonia, la prostituta de rojo que pasea sobre el dragón de siete cabezas en el Apocalipsis.
¿En qué fundaban estos delirantes pastores rurales sus acusaciones? La respuesta es tan sencilla que da risa, o miedo. Para estos entusiastas lectores de la Biblia (y pioneros de la exégesis, por lo demás), era obvio que los primeros cristianos consideraban a la autoridad romana la encarnación de los poderes infernales. No podía ser de otra manera. Muchos padres de la Iglesia dejaron constancia de los suplicios a los que el emperador romano (cualquier emperador romano antes de Constantino) sometía a las poblaciones cristianas. La más popular de estas torturas consistía en ser arrojado vivo a los leones del Circus Flaminius, aunque tampoco faltaban las «antorchas humanas» (el nombre habla por sí mismo), el desmembramiento en vivo o el suplicio de la parrilla del que, según la leyenda dorada, se burló San Lorenzo pidiendo que lo voltearan porque su costado derecho ya estaba cocido.
De modo que, razonaban los reformadores, era imposible que una institución que pactó con las fuerzas imperiales siguiera representando la verdadera doctrina de Cristo. La conversión de Constantino, a quien incluso los católicos miran con sospecha, aunque es venerado por los ortodoxos, era para los evangélicos de la Reforma un mero gesto político que había sepultado a la «verdadera iglesia» en las catacumbas durante más de un milenio.
Traigo a colación estas teorías no porque crea en ellas. Muchas no son más que paja concebida en un marco de enojo y excitación religiosa, pero me gustaría dejar asentado que la corrupción en la Iglesia de Roma está lejos de ser un fenómeno contemporáneo y que ya se han ofrecido antes, explicaciones para la misma. En el siglo XX, el humanismo secular ofreció una explicación, como era obvio, menos teológica, pero que, aunque me parece plausible, de todas formas no resuelve en modo alguno la tristeza que me produce ver a la Iglesia en la que crecí sumida en todas estas asquerosidades: no hay nada divino en ella, es una institución conformada por personas de carne y hueso donde además hay poder y, por ende, es susceptible a cuanta debilidad humana encarne su membresía.
Aceptar esta verdad (si es que es verdad) es muy fácil cuando se crece lejos de la Iglesia o cuando no se tuvo una infancia en la que, de verdad, Dios lo era todo y los sacerdotes sus representantes. En mi vida personal, el sacerdote era alguien como mi tío abuelo Miguel M. Sp. S. que terminó medio teólogo de la liberación, diciendo que la Iglesia debería hacer un esfuerzo por comprender las realidades seculares. El sacerdote era algo así como el Fraile Tuck de la adaptación que hizo Walt Disney de Robin Hood en 1973: un viejito bonachón y barrigudo que lucha contra la injusticia y expulsa tiranos del templo a palazos.
Crecí viendo en cada cura un santo, y en cada monja un ejemplo de lo que era la vida entregada a Dios. También creí que la comunidad eclesial era como una familia. Había italianos hipotéticos o filipinos con los que me sentía unida solo por la creencia en un dios trinitario mediado por la comunión de los santos, la Virgen María y el cuerpo sacerdotal encabezado por el papa desde Roma. Ser católica era una identidad para mí, una forma de relacionarme con el mundo y eso no ha muerto. Aún siento emoción, por ejemplo, cuando miro películas de Martin Scorsese con todos esos pilluelos de Nueva York yendo a bautizos y persignándose frente a los templos antes o después de asesinar a alguien, pero no puedo decir que sigo siendo parte de la Iglesia.
Una institución que no me hace sentir bienvenida mientras encubre violaciones y abusos a niños y niñas es quizá la última agrupación humana a la que me gustaría mostrar pertenencia, pero ¿y si me equivoco? ¿Si soy una farisea? ¿Si mi propia limitación moral es la misma que asedia a esos sacerdotes? En cuanto pienso esas cosas tengo que echarme hacia atrás, arrojarme agua en la cara y entender que no es así. Amo aún esa estructura podrida, esa Iglesia en ruinas que San Francisco de Asís quiso reconstruir en el Oratorio de San Damián, pero ruego a Dios, si existe, que ese amor nunca me ciegue ni me orille a dar marcha hacia atrás. La Biblia misma lo deja muy claro, en el pasaje del Génesis sobre la destrucción de Sodoma: «mirar hacia atrás es convertirse en sal». ¿Pero no llamaba Jesús a ser sal de la Tierra?
Cuando mi madre leyó la noticia sobre el cardenal McCarrick, sus ojos se humedecieron de inmediato, no por él, cuya existencia hasta el día de hoy ignoraba como casi todos los católicos en el planeta, sino por la evidencia que señalaba a Juan Pablo y a Benedicto como encubridores de algunos de los abusos de McCarrick. Como ella, son millones los católicos (y excatólicos) para los que una noticia así significa un golpe brutal. Muchos, quizá la mayoría, no perderán la fe y entenderán que la crisis a la que asistimos no es más que ejemplo de la naturaleza caída del ser humano que aún se mantiene viva en la Iglesia, como lo indica la propia doctrina católica, haciendo eco de aquel pasaje del Evangelio en que se hace alusión al trigo y la paja creciendo juntos hasta el final de los tiempos.
En este sentido, discrepo radicalmente de quienes auguran el fin del catolicismo en el siglo XXI. La historia de la Iglesia, como hemos dicho, es rica en momentos como este. No hay forma de justificar esa creencia ni desde la fe ni desde fuera de ella. Quienes no creemos ya en la fuerza sobrenatural de la Iglesia, nos aferramos entonces a su perseverancia histórica o a nuestra propia experiencia, incluso. ¿Dejé de ser católica? Sí, pero eso no quiere decir que la estructura eclesial haya salido de mi cabeza. La misma Europa anticlerical e indiferente que se jacta de no ir a misa como el adolescente rejego, sigue pensando escolásticamente. Aquí por supuesto cabría analizar la relación que la cristiandad, sobre todo en su vertiente occidental, tiene con el colonialismo. Europa es la fe y la fe es Europa, dicen los fachos del viejo continente. Y quizá lleven algo de razón, pero eso es tema de otro análisis.
Por el momento me limitaré a responder que lo le espera a la Iglesia nadie puede saberlo, pero difícilmente es su disolución. Reestructura, quizá, pero desaparición absoluta parece difícil. Es probable, eso sí, que mute, incluso en cuestiones doctrinales. Quizá el XXI sea el siglo en que veamos por primera vez mujeres sacerdotes o clérigos con familia. La aceptación de las personas LGBT o de la interrupción legal del embarazo, parecen panoramas más difíciles en tanto las doctrinas sobre estos asuntos se fincan en un naturalismo filosófico de origen grecolatino que está demasiado involucrado ya en el desarrollo de la Iglesia como para que se le pueda abandonar.
Lo único que tengo más o menos claro es qué va a pasar conmigo y lo que va a pasar conmigo es que, por más que lo añore, por más que lo desee con toda el alma, casi hasta arder, no puedo volver a la Iglesia Católica y mucho menos militar dentro de ella. Aunque sí puedo llorar la pérdida de mi fe; que nadie me quite jamás ese derecho, ni me recrimine por extrañar ese grillete que al principio no era tal, porque no lo conocía en todas sus dimensiones. ¿Qué me queda entonces? Ser una monja laica, supongo, o como la Iglesia misma, una casta-meretrix. Si Dios existe de esa forma tan horrible en que al final lo creí, cuando la fe ya se había vuelto un grillete, que me perdone entonces, que nos perdone a todxs y como dijo el anacoreta poseso en la película de Luis Buñuel, Simón del desierto: «¡Que viva la Apocatástasis!».