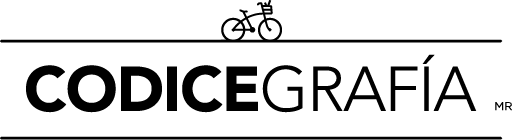«Hay que morirse antes de hacer pendejadas», publicó en Twitter —y eliminó horas después— un afamado escritor mexicano. El texto iba acompañado de la imagen de un octogenario Pelé, sosteniendo un jersey autografiado y dedicado para el presidente brasileño Jair Bolsonaro. El tuit, por supuesto, venía a cuento luego de la sorpresiva muerte de la leyenda del futbol argentino y mundial, Diego Armando Maradona, ocurrida la mañana del pasado 25 de noviembre. El sarcasmo o la pulla se antojaba doble, ya que es bien sabido que el Diego no vivió ni murió como un mártir impoluto. Su fallecimiento levantó una polvareda de opiniones encontradas, dejando de manifiesto lo difícil que resulta separar la idolatría por el futbolista del rechazo por algunas facetas del ser humano. Fernando Signorini, su preparador físico y quizá una de las personas que mejor lo conocía, sintetizó el sentimiento a la perfección en una frase: «Con Diego iría al fin del mundo, pero con Maradona, ni a la esquina».
Y es que pareciera que Diego Armando, en sus primeros 37 años, cinceló una soberbia carrera que Maradona no se cansó de enlodar durante sus 23 restantes.
Sus detractores le reprochan una enorme lista de errores, disparates y barbaridades: desde su adicción a las drogas y su cercanía con dictadores y líderes de regímenes autoritarios hasta su colérico temperamento, sus múltiples escándalos y aquella exagerada celebración de un gol que le hizo a un niño sin piernas que soñaba con atajarle un disparo al Pelusa. Los más graves, sin duda, son los videos en los que aparece agrediendo a su novia y a una periodista, y las terribles fotografías en las que posa semidesnudo junto a dos jovencitas menores de edad.
¿Se puede —o se debe— separar la obra de su autor? ¿Es posible disfrutar de un libro escrito por un misógino, o bien, digamos, del virtuosismo futbolero de alguien que fue acusado de pedofilia? La trampa ética es difícil de esquivar, y en los intentos de responder este tipo de preguntas se han generado cantidad de debates con discursos contrapuestos. Que Diego fuese un dios en la cancha nadie lo puede negar. Que Maradona cometió una ristra de excesos y atropellos, tampoco. Hablar mal de un muerto es poco elegante, pero celebrar ciegamente a un inequívoco abusador cuyo deporte lo dejó impune no parece ser una decisión meditada, ya no digamos inteligente.
El reduccionismo, se sabe bien, no es muy recomendable a la hora de hacer un análisis de las circunstancias. Las cosas no son blancas o negras; de grises está compuesto el hombre. Por lo general, a la gente le cuesta trabajo entender y aceptar la idea de que una persona puede ser, al mismo tiempo, el héroe y el villano. Nadie es completamente malo ni completamente bueno, y una figura como la de Diego Armando brilla, probablemente, por sus múltiples aristas.
El lugar del llamado más argentino de los argentinos en la historia del deporte se encuentra, indiscutiblemente, en los más altos escaños. Y si bien el Olimpo del futbol le pertenece a seis o siete jugadores sobresalientes, estos son felizmente encabezados por un rollizo lanusense de 165 centímetros: el hijo pródigo del barrio de Villa Fiorito, el Pelusa, el Diego, el Diez.
Pero la vida de Maradona, llena de claroscuros, fue tan trágica y controversial como lo suelen ser las de las personas con su genio y su temperamento. Diego fue de todo menos un tipo cualquiera. Ídolo del Argentinos Juniors y del Boca, hizo trampa en su deporte y salió cínicamente bien librado, echándole la culpa a dios. Corrió desde su propio campo y burló a cinco ingleses —incluido el portero— para firmar el llamado ‘gol del siglo’ y levantar después la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Viajó a Europa, anotó más y más goles, se aficionó a las drogas y se convirtió en un semidiós para la afición del Napoli. Deidad de su propia iglesia fue, como quien no quiere la cosa, exitoso presentador de televisión, comentarista, entrenador de fútbol, activista político e inspiración para millones de futbolistas en ciernes alrededor del planeta.
En una última muestra de egocentrismo involuntario, su muerte coincidió, irónicamente, con el Día Internacional de la Violencia de Género.
En la película 300 del director Zack Snyder, Leónidas, rey de los espartanos, a sabiendas de que va a ser derrotado por un ejército cien veces más grande que el suyo, antes de morir busca y consigue comprobarle a Jerjes, y de paso al mundo, una cosa: que los dioses también sangran. Unos, incluso, como Diego Armando Maradona, tal vez demasiado.