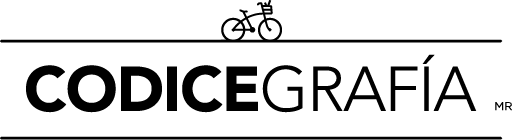Aun no caminaba, pero mis padres no tardaron en llevarme a la playa. Papá, originario de un pueblo de pescadores, moría de ganas de mostrar a su primogénito esa tierra en la que el sol quema con fuerza y las olas son como cañones estruendosos. Mi mamá, cómplice entusiasta, me cargaba de un lado a otro poniendo mis pies en la arena caliente y salpicándome la cara con agua salada. Soy una criatura de Sol por nacimiento.
A los diecisiete años me mudé a la Ciudad de México. Había escuchado de mis primos chilangos historias sobre las chamarras, los atoles calientes y los guantes en diciembre, por lo que me imaginaba la capital como un lugar de tortura para el alma costeña. Sin embargo, la sobrellevé con algunos suéteres, mi abrigo de Suburbia y mi cobertor adquirido en un tianguis especializado. Aún en los días fríos, el Sol brillaba.
Tiempo después, como a la mayoría de los mexicanos, me llegó la hora de ir al norte. En Washington conocí las tormentas de nieve. Compré por primera vez ropa interior térmica y me hice de una colección de bufandas. La ciudad, cubierta de blanco, era silenciosa y durmiente. Pero sin falta, en marzo reaparecía el sol y reverdecían los bosques que rodeaban la metrópolis.
En resumen, tenía una relación cercana con el Sol. Un día soleado significaba libertad. Libertad de caminar con ropa ligera y calzado de mi elección. Libertad de leer un libro en una terraza, de hacer un picnic en Chapultepec o correr diez kilómetros en los viveros de Coyoacán.
Por ello, no estaba preparado para mi vida en Moscú, donde la luz solar es un recurso escaso.
Ahora vivo en una especie de agonía por el sol. Por ahí de mediados de abril, veo el calendario con impaciencia. Reviso el pronóstico del clima buscando una sorpresa. ¿Gorrito, lentes de sol, chamarra ligera? Se me acelera el corazón cuando anuncian 18 grados, con sensación térmica de 12. ¡Bien!, es primavera… el camino hacia días de 25 grados en junio y julio. Esos números me arrancan una sonrisa.
Cuando veo un reflejo dorado en los árboles y cantan los pajarillos, me sucede algo inexplicable. Experimento ansias como la del recién nacido que quiere estar en brazos de su madre. Me vuelvo cursi, irracional. La magia del verano revuelve mi sangre tropical que añora el calor.
El verano en Moscú es esa temporada en la que a uno le dan ganas de botarlo todo y sentarse frente al río. Solo o acompañado, con champagne o con helado, con camisa o sin camisa. Es un conjunto de días donde la piel respira, se enciende, se tuesta. Estar bajo el sol se vuelve una necesidad sobrecogedora. Sabemos que el gozo será breve, así que hay que vivirlo al máximo.
En Moscú se tienen dos vidas, con diferencias muy marcadas. La de diciembre a abril, con un humor sombrío, ganas de dormir constantes y miedo de que el sistema de calefacción deje de funcionar. El moscovita busca solaz en las pistas de patinaje y las colinas de snowboarding, pero al cabo de un rato, se refugia, el frío es hostil.
Pero en verano, el moscovita sonríe, anda en bicicleta, se besa en los parques e improvisa fiestas en la calle. El típico glamour de gabardinas y trajes de lana da paso a los shorts, playeras simplonas y sandalias. Encontrar mesa en un restaurante con terraza se vuelve en competencia de campeonato y la orilla del río se transforma en cama de bronceado.
En verano me siento moscovita. Encajo en la ciudad; hablamos el mismo lenguaje. Puedo ser parte de lo que ocurre en el calor. Mejor dicho, agonizo por ser parte de ello. Esa efímera realidad llamada verano, un bálsamo para el corazón.
Por eso, el 13 de junio de 2020, mis amigos y yo, con mascarillas y gel desinfectante, empacamos galletas, vino blanco y una bocina para montar un picnic al Estanque de los Patriarcas. Fue el día en que el gobierno de Moscú levantó las medidas de encierro y todos salimos a la calle.
El verano también trae la magia de la casa de campo, la llamada dacha. Ella lo es todo. Con sus parrillas, carnes grasosas, música alta y rosé bien enfriado, la dacha es el punto de unión de familias, amigos y amantes. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, conservadores y liberales, todos quien encontrar a los suyos frente el calor de los shashlik.

Llega septiembre y vuelvo a mirar mis cajones. Hay que ir preparando las bufandas y revisar el estado de los botines y las chamarras. El sol empieza a pagarse. La energía de la ciudad disminuye. El verano abre paso a un breve otoño color oro que engalana el Parque Gorky y nos recuerda que regresará la agonía.
Extraño a ese astro llamado Sol. Lo extraño porque está en mi ADN, porque calienta los corazones, porque es libertad.