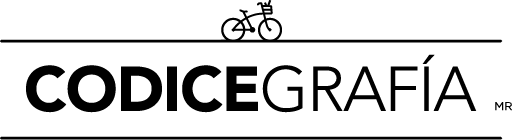Un fantasma recorre el mundo…dos, para ser más exactos. El primero, aunque pequeño, literalmente microscópico, ha causado una de las mayores crisis económicas, sociales y de salud en los últimos cien años. Se parece, incluso demasiado, a su abuelo, que provocó un caos similar en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. El segundo, casi tan escurridizo como el primero, no provoca el caos, sino que lo encarna. Sería ingenuo, sin embargo, como pretenden algunos líderes políticos, pretender que este segundo fantasma puede comprenderse solo bajo la nefanda sombra del primero.
La pandemia de coronavirus ha provocado una infección que sin duda va más allá de los atribulados cuerpos de sus víctimas. Industrias enteras se han visto paralizadas y no hay un solo país cuyos indicadores macroeconómicos no muestren francos signos de enfermedad, flaqueza y podredumbre. Aún así, resulta absurdo pensar que sin esa circunstancia fortuita, producto del más puro azar y las mutaciones genómicas de microorganismos, la situación general sería más alentadora.
Como sucedió con la gripe española en 1919, cuando el virus atacó, el daño ya estaba hecho. En aquel entonces, Europa era un cementerio, sobre todo de jóvenes militares. En países como Alemania, la inflación era insostenible y en todo el mundo surgieron agitadores, grupos subversivos y líderes carismáticos que exaltaban el odio de las masas contra minorías. Fue una época dorada para los propagandistas y para la radicalización ideológica y los nacionalismos.
Cien años después, el panorama no es muy distinto. Antes de que estallara la pandemia, países como Chile, Ecuador, Haití y Bolivia o territorios como Hong-Kong eran escenario de manifestaciones multitudinarias y gravísimas confrontaciones ideológicas que transformaron, en algunos casos, el panorama político internacional. Cuando la pandemia comenzó a sembrar terror en Europa, muchos pensaron que las manifestaciones y las protestas callejeras eran cosa del pasado. Lejos de ser así, la inconformidad general brincó fronteras con la misma velocidad que el virus y provocó otro tipo de contagio cuyos principales síntomas fueron la indignación, el hartazgo y la ira contra quienes se percibían como privilegiados.
En Estados Unidos, en pleno año electoral, el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de un policía desató en mayo una ola de indignación nacional que incluyó saqueos, manifestaciones y ocupaciones del espacio público. Desde Minneapolis, donde falleció Floyd, hasta Seattle, San Francisco, Portland e incluso Nueva York, activistas del movimiento Black Lives Matter y de grupos afines, como el Black Block hicieron suyas las calles durante meses, confrontándose en varias ocasiones con la policía. La tensión llegó a tal punto que el presidente estadounidense Donald Trump calificó recientemente esas ciudades como «enclaves anarquistas», argumento que le permitió justificar una reducción del presupuesto federal para las mismas.
En el mismo tenor, el asesinato del abogado Javier Ordóñez por parte de elementos policiales de Bogotá, Colombia, desencadenó en esa ciudad un acceso de ira social a principios de septiembre que, a la fecha, no se ha aplacado y que, como en Estados Unidos, en su momento incluyó saqueos, rotura de vidrios, destrucción de la propiedad privada y ataques contra comercios.
En el Reino Unido y en Argentina, mientras tanto, crece cada día más el número de escépticos respecto a la pandemia por COVID-19. El problema con estos escépticos es que han empezado a salir a la calle para protestar contra el uso obligatorio de cubrebocas o las medidas de distanciamiento social. Durante las últimas semanas de agosto fue muy común ver imágenes o videos de estos manifestantes en parques públicos de Londres o frente al Obelisco de Buenos Aires. El espectáculo era desalentador: verdaderas multitudes sin ninguna medida de seguridad vociferando y gritando consignas contra lo que consideran un engaño de la OMS y sus gobiernos.
Esto último, justamente, constituye quizá el elemento más tétrico de estas manifestaciones. Quienes acuden a ellas, no solo ponen en riesgo sus vidas y las de los demás, sino que abonan a una narrativa de la desconfianza, un escepticismo enfermo (¿de COVID?) cuyo efecto corrosivo comienza a resentirse sobre las instituciones y que no es en absoluto nuevo. Solo basta recordar, por ejemplo, las condiciones en las que Donald Trump llegó a la presidencia estadounidense para caer en la cuenta de que este ethos, este espíritu de discordia e iniquidad ya aleteaba por el mundo antes de la pandemia.
México no es ajeno a estas situaciones. El incremento en los feminicidios y en la desaparición de mujeres, provoca ira desde el año pasado. No obstante, en este año ha cobrado relevancia con episodios como la toma de las instalaciones de la CNDH por parte de madres de desaparecidos y desaparecidas. A esto cabría sumar las manifestaciones impulsadas desde la derecha contra el gobierno federal, lo cual es particularmente palpable en el caso del Frente Nacional Anti Amlo (FRENAA).
Son pues, tiempos de incertidumbre y tinieblas. La pandemia, cierto, ha puesto su grano de arena, pero no es la causa principal de la hecatombe a la que asistimos. Si acaso, es más bien una metáfora, una metáfora oscura de la verdadera enfermedad que asola al mundo, encarnada desde hace tiempo en el despojo, la violencia y el hartazgo político.