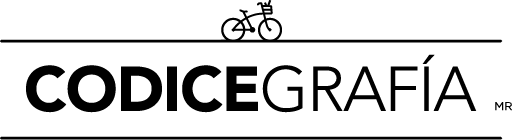Más de alguna vez he sido vilipendiado por mi predilección hacia el ron que elaboró don Facundo Bacardí. Jamás defiendo su sabor, su popularidad ni su precio. Me limito a decir que me gusta y ya, tal vez porque es gentil con mis meninges, lo que en cristiano significa que no me da cruda, o me da una tan leve que hasta la vuelve disfrutable.
En el imaginario colectivo tricolor, la bebida del murciélago es frecuentemente asociada con dos celebérrimos personajes: el expresidente Felipe Calderón y el cantante José Rómulo Sosa Ortiz, por todos conocido como Chepe Chepe o José al cuadrado.
Si alguien me apuntara una pistola en la cabeza y me obligara a escoger y brindar con uno de estos dos consabidos bebedores —y, que conste, no encuentro razón para que esto pudiera suceder—, temo que me quedaría sin chocar mi jaibolero puesto que el llamado ‘príncipe de la canción’ falleció hace unos cuantos días —y cuyo cuerpo desembarcó, hace unas horas, de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladó de Miami a la Ciudad de México.
Como pasa siempre cuando muere un artista famoso, poco o nada tardan en surgir tanto los incipientes detractores como los más exagerados fanáticos. En estos días de luto nacional y cantinero, he leído decenas de comentarios en redes sociales que afirman que José José fue poco menos que un dios, cruza natural de Dionisio y Polimnia, y que ha sido, por mucho, la mejor voz que ha ofrecido este país (si aguzan el oído podrán escuchar a Jorge Negrete retorciéndose desde su tumba, en el Panteón Jardín).
Por supuesto, en el otro extremo, algunos altaneros aseveran que José José representa lo más despreciable de este país, mientras que otros dicen que rebasa el mal gusto celebrar a un orondo alcohólico y, más aún, andar cantando las rolas de lloriqueos, miseria y degradación que interpreta el «mamarracho de la canción».
Es sobre estos últimos de quien me interesa hablar.
Antes, aclaro una cosa: absteniéndome de elegir entre el bando de los aduladores o de los fustigantes, sí defiendo que, incluso por encima del penal de Robben, la mayor injusticia trivial de la nación fue, es y será el pinchurriento tercer lugar que le dieron a José José en el festival OTI de la canción de 1970, luego de su hipnótica interpretación de El Triste (quien opine lo contrario, que me diga quién es Claudya y que mencione sus tres canciones favoritas). Prueba de esto es la cara de idiota que pusieron algunos artistas que se hallaban entre el público, tales como Angélica María, Alberto Vázquez y Marco Antonio Muñiz.
Ahora bien, y para retomar el tema, sé que existen no pocos críticos musicales que, con las tablas en la mano, califican las canciones de Joseph como simplonas, poco elaboradas y hasta sosas. Sin que, en parte, les falte razón, tal vez cometen el error de juzgarlo como un portento de músico y no como lo que realmente fue: un gran intérprete cuyas baladas lograron una identificación cultural. ¿O qué? ¿Esta gente realmente creerá que si al taxista que me llevó al trabajo le rompen el coração, acompañará sus caguamas escuchando algún Nocturno de Chopin? Al menos sé que yo no lo haría. Si hay que echar culpas yo voto por apuntar a la pésima educación sentimental del mexicano, tan proclive al drama, al chantaje emocional y a la autoconmiseración. Le pese a quien le pese, José José sigue dando voz a lo que se atora en el gran pecho comunal. Si bien su carrera terminó hace más de 20 años, su música no ha cesado de escucharse desde los setentas y hasta hace una hora que pasé frente a las carnitas ‘Los Gordos’ y alcancé a oír yo que fui volcán, soy un volcán apagado.
No voy a discutir con quien señale que muchas de las canciones de José José conservan ese tufo del amante dolido que se beberá hasta los floreros con tal de olvidar a una mujer para, al mismo tiempo, nunca conseguirlo. Propongo, al menos, que se considere el contexto ochentero en las que estas piezas cobraron popularidad. Una de las mejores lecciones que me dio mi profesor de literatura es que para comprender (que no necesariamente apreciar) cualquier obra, hay que atender el tono y la sensibilidad de la época.
Sé que sería necio, aun así, que alguien se tapase los ojos ante el hecho de que algunas de sus baladas envejecerán peor que Brendan Fraser (el otrora galán de la selva que derivó en un fofo y pálido vaquero), sino es que ya lo hicieron. Cuando vayas conmigo es la apoteosis del machismo, Vamos a darnos un tiempo es la oda del convenenciero más recalcitrante y Buenos días amor podría entenderse como el relato de una violación.
Con todo y esto, me pregunto: ¿quién se cree esta gente para andar diciéndole al mundo lo que es bueno y lo que es malo? ¿Somos tan arrogantes como para decirle a los demás lo que les debe y lo que no les debe gustar, por lo que deben y por lo que no deben llorar?
Yo confieso que berreé cuando murió Mufasa y Paco Stanley, y agradezco que, en su momento, mi madre no me haya dado un zape por lamentar el deceso del carismático y cocainómano conductor o la culminación de un dibujo animado.
No me malinterpreten. Me da gusto que desayunen con Bach y hagan el amor escuchando a Nick Cave o David Bowie. Considero, sin embargo, que está de sobra mirar por encima del hombro al que tarareé una de Juanga o hasta de Bad Bunny mientras trapea con chingos y chingos de Fabuloso.
Dicho todo lo anterior, solo añoro que llegue el jueves para levantar mi copa y brindar por que me dejen —por que dejemos— saborear mi dolor, mi tristeza y mi Bacardí.