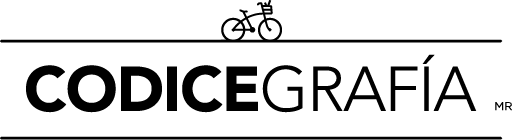El pasado 26 de septiembre, durante la marcha conmemorativa por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrió un hecho que quedó inserto en la efímera memoria colectiva constituida en torno a Twitter, Facebook y las secciones de comentarios en diversas publicaciones en redes sociales de medios nacionales: mientras el contingente atravesaba el paseo de la Reforma, un grupo de inconformes prendió fuego a la vitrina de una librería de la cadena Gandhi. De acuerdo con algunos de los presentes, la furia incendiaria vino acompañada de un grito muy peculiar: «leer es para burgueses».
Como era de esperarse, la desnudez y simplicidad de la frase no tardaron en despertar los más variados comentarios entre las legiones de especialistas en opinión que saturan las redes sociales. Fieles al espíritu maniqueo y puritano que satura el ethos contemporáneo, las opiniones se dividieron en dos grandes categorías: la que dictaba que el grito era evidencia de la barbarie que ha alcanzado a la izquierda y a los sectores contestatarios a nivel global, y la que, por otro lado, justificaba no solo el grito, sino incluso el connato de incendio a la librería.
El tema, claro, no ofrece una salida sencilla. La quema de libros, en el imaginario popular, se relaciona con todo tipo de regímenes dictatoriales e ínfulas autoritarias. Imaginamos quemando libros a inquisidores, tiranos y sátrapas de todo tipo. Hay incluso un dicho famoso en el que se insinúa que el camino más corto a las piras humanas y los campos de concentración y exterminio pasa por la quema de materiales impresos. Una de las imágenes más icónicas de una quema de libros representa, justamente, a integrantes del partido Nacionalsocialista alemán quemando volúmenes de lo que consideraban ‘literatura degenerada’ y que consistía, aunque no solamente, en obras literarias hechas por judíos, comunistas, anarquistas o profesionales de la salud que cuestionasen el biologismo nazi. Considerando lo que ocurrió algunos años después en la Alemania de Hitler, no resulta difícil encontrar sentido al refrán que sanciona las piras literarias.
En un sorprendente giro irónico, uno de los mayores vínculos entre la quema de libros (o librerías) como ejercicio cotidiano y la adopción de valores totalitarios, se encuentra en la novela Farenheit 451, un libro brillante, pero que se trae tanto a colación para defender la lectura, que de pronto hay que mirarlo con recelo y no tanto por lo que sugiere el libro en sí, que es algo con lo que cualquier espíritu civilizado no tendrá mayor remedio que estar de acuerdo, sino por la forma en que ese mensaje se recupera de tanto en tanto para legitimar órdenes que quizá estén muy lejos de lo que tenía en mente Ray Bradbury cuando lo escribió.
En la novela de Bradbury, las naciones del mundo se hallan en una guerra permanente, controlada por un regimen totalitario que descubre que la vía más fácil para garantizar el control y la sumisión del cuerpo social, es prohibiendo la lectura. La cuestión, por supuesto, no queda aquí. Mientras los bomberos, en un gesto radicalmente absurdo y opuesto a la que debería ser su vocación, hacen grandes piras con las bibliotecas clandestinas que alguno que otro bibliómano ha logrado conservar por ahí, la población es constantemente inundada con telerrealidad, consumismo y todo tipo de escapes a las profundas interrogantes que es capaz de despertar el hábito de la lectura. Solo unos pocos rebeldes se atreven a ir contra ese orden bárbaro que los reduce intelectualmente al enanismo. ¿Su estrategia? Memorizar libros escondidos para que, aún destruídos éstos, su contenido no se pierda.
El mensaje de la novela es sumamente sencillo: el libro es el depositario del saber, un sagrado tótem del que penden tanto la memoria como la civilización. La lectura, es decir, la palabra condensada, es el único camino a la libertad de pensamiento y la única puerta, además, a la complejidad que ofrece el mundo fuera de los reducidos parámetros ideológicos. El libro, en pocas palabras, es nuestro puente al diálogo y quemar libros es justo ir contra ese diálogo y, por lo tanto, contra toda posibilidad democrática y, peor aún, contra toda posibilidad de liberación.
Vistas así las cosas, se entiende la respuesta vitriólica que algunos lanzaron contra los perpetradores del incendio y se entiende también el desconcierto experimentado hacia un grito que recuerda al «¡viva la muerte!» que lanzara el general fascista español Millán Astray frente a un atónito Miguel de Unamuno que no podía esperar a morir para abandonar esa ‘civilización necrófila’ que, con sus gritos, estaban construyendo en España los militares.
El problema es que la situación aún no queda resuelta, falta algo dentro de la ecuación de lo que sucedió. ¿Puede equipararse el opinólogo de Twitter con Unamuno estupefacto? ¿Puede trazarse en verdad una analogía o algún paralelismo entre los incineradores de Gandhi y el general Millán Astray? Peor aún, ¿es realmente la civilización custodiada por la lectura y el libro, la de los buenos ciudadanos, la de la civilidad, el vehículo de liberación que dice ser? ¿Es ese mundo de diálogo que aún se siente émulo de Atenas, tan pacífico y poco violento como pregona?
Los hechos hablan por sí solos: un par de horas después del connato de incendio y la respectiva gritería denunciando la lectura en privado (así, como la descubrió Ambrosio de Milán en el siglo IV) como un ejercicio burgués, apareció en redes un texto, también viral, firmado por un extrabajador de Gandhi. En diez renglones, el extrabajador, que además había tenido un puesto gerencial, describió una distopía real que muy poco tiene que envidiarle a la que imaginó Bradbury: despidos por enfermedad, bonos inexistentes, jornadas largas y cansadas con apenas oportunidad de ir al baño… esas son apenas algunas de las vicisitudes que deben afrontar los trabajadores de la empresa célebre por mercadear la lectura con frases ingeniosas. Irónico es, además, invocar la quema de libros como preludio de la quema de personas ante un hecho que se circunscribe a una manifestación cuya razón misma de ser es que ya hay personas quemadas con la absoluta complicidad del Estado.
La libertad que quisieran imaginar quienes censuran el gesto en la manifestación por Ayotzinapa, hace mucho que dejó de ser un hecho para un sector importante de la población, si es que alguna vez lo fue. Quienes se indignan y se escandalizan por la expresión «leer es de burgueses», imaginan tras su gesticulación a un general Pol Pot ávido de enviar intelectuales a las granjas de reeducación de la Kampuchea Democrática. No descarto, claro, que existe una amplia probabilidad de que en más de un caso esto sea así y tampoco me parece que sea un motivo de preocupación menor, pero de pronto me asalta la impresión de que quienes temen el surgimiento de un Pol Pot de Ayotzinapa no comprenden a cabalidad en qué sentido se gritó la frase.
No es una sentencia moral ni un juicio (aunque podría convertirse en uno con facilidad), sino la constatación de algo que para la inmensa mayoría de quienes habitan en México se ha convertido en un hecho incuestionable: leer, en las condiciones de vida y de trabajo que ha impuesto el capitalismo tardío es, en efecto, un privilegio que solo puede ejercerse dentro de la burguesía, es decir, la clase con las condiciones y el tiempo libre suficientes como para detenerse ante un libro.
Un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro acostumbraba a iniciar sus cursos preguntando, en la primera clase, para qué servía leer. Las respuestas inmediatas eran «para saber más», «para ser más inteligentes» o «desarrollar la cultura». A todo, el profesor respondía que no y reviraba además con un contraejemplo: quien quiera saber más, puede ver tutoriales, quien quiera ser más inteligente… bueno, eso es más difícil, pero quien quiera desarrollar la cultura, tendría suficiente con pasear por la feria de su barrio. La lectura al final, tenía entre sus más nobles virtudes la de «no servir para nada sino para procurar el goce de leer», algo que, en tiempos de utilidad y eficiencia, siempre sonará subversivo.
Así que no, no hay modo de equiparar el incendio a una sucursal de Gandhi con el que protagonizaron los nazis en Nüremberg. Si es moralmente reprensible o no, es materia para otro artículo. Lo que sí es un hecho es que, mientras no haya condiciones dignas y equitativas para todos y todas quienes integramos esta sociedad, leer seguirá siendo un acto de burgueses y los Pol Pots, los de verdad, los que permitirían que el resentimiento germine en odio y después en genocidio, tendrán mucha tela de donde cortar.