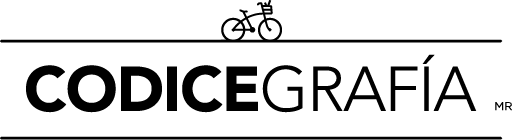Abundan las críticas a los millennials; que si son apáticos, que si no quieren establecerse, que si exigen mucho de la vida y no están dispuestos a trabajar para lograrlo, etcétera. Muy pocas veces, si no es que ninguna, salvo en ciertos medios que más bien los ven como un mercado, se les da a los pertenecientes a esta generación el beneficio de la duda. En periódicos de progresismo suave, como The New York Times o El País, abundan los comentarios hostiles hacia los millennials como grupo. Articulistas de mediana edad, casi siempre en la cincuentena, los acusan de querer acabar con la civilización occidental. Otros, un poco más jóvenes, pero no tanto como para pertenecer a esa horrible generación, los señalan más bien como débiles e incapaces de enfrentar los retos que exige la vida de adulto. Entre estos últimos críticos, los de la generación X, nacidos entre 1965 y los primeros 80’s, abundan tópicos como la presunta intolerancia de los millennials a la frustración y explicaciones peregrinas respecto a su presunta irresponsabilidad y falta de buen juicio. Se sugiere, por ejemplo, que lo que los millennials necesitaban era mano dura. Un buen chanclazo, escribe el articulista chavorrucón de la generación X, los ayudaría a entender que aquí uno viene a trabajar, a esforzarse… and so on.
Lo que el articulista chavorrucón ignora -y esto lo digo con el conocimiento de causa que me da, por lo menos dentro de estos absurdos términos generacionales, mi condición de millennial– es que chanclazos, recibimos muchos. A veces pienso que incluso recibimos más que él. Lo que no recibimos, y eso es evidente por donde se mire, es una brújula moral útil. Por brújula moral no me refiero a la moralina que satura toda la educación desde el kínder hasta la estancia posdoctoral subvencionada por Conacyt (‘La Mars’, Millenial Honoraria, dixit), esa moralina basada en la desconfianza intrínseca en el individuo y en la idea, muy hobbesiana y patética, de que si se abandona a un menor a sus ‘más bajos’ instintos, terminará por hacer de su entorno un lugar inhabitable e insufrible para los demás.
Sobre este último punto, se ha vertido tinta en páginas y páginas desde hace por lo menos 600 años. El espíritu contestatario propio de quienes hacen sonar su voz contra esa moralina, se encontraba ya plantado en el Renacimiento y se siguió cultivando, siempre de forma progresiva, a veces incluso en guerra consigo mismo, hasta alcanzar la voz de Roger Waters gritando contra educación estandarizada en The Wall. En el camino, tropezó con Nietzsche, con la Ilustración, con Schopenhauer, Henry David Thoreau, su Walden, Oscar Wilde y Bertrand Russell. No es pues, la laxitud o la mentada falta de autoridad, lo que hace mella en toda esta generación. No, lo que nos hace mella es otra cosa. Una cosa más profunda, escurridiza y peligrosa que ha anidado en la humanidad desde hace ya mucho tiempo.
Planteémonos esta situación: un comercial televisivo que anuncia un producto para acidez estomacal. El comercial es animado, muestra a un hombre en blanco y negro con agruras, al que viene a rescatar un hada -‘Burbujita’, según dice el comercial- que le ofrece una fórmula para eliminar la acidez de una vez por todas. La voz en off del narrador, sabia y poderosa, irrumpe de pronto en la escena y corta la conversación entre el hada y el sujeto enfermo. «Pruebe esta sal de uvas», le dice al televidente, «se sentirá usted mejor». El anuncio en cuestión es de 1964 y, como cualquier anuncio actual, no busca nada más que vender su producto. No obstante, entre los anunciantes y el público opera cierta candidez, también cierta distancia, que se ha alejado poco a poco de los entornos comerciales en los que nos sumergimos hoy en día.
¿Quiero decir entonces que el sufrimiento millennial, el angst de toda una generación, es producto de los comerciales televisivos? En absoluto, sería una monumental estupidez. Los comerciales televisivos son tan solo un síntoma de un hecho tan fatídico como contundente: ya no hay respeto. Antes de que se sugiera que repito estas palabras en el mismo sentido en que las utilizan beatos para criticar a la juventud, permítaseme hacer una aclaración. El respeto de los beatos, ese por cuya supuesta muerte se llora en cada miscelánea del Centro Histórico queretano, es un respeto basado en la autoridad, la jerarquía, el orden. Un respeto, pues, de la misma calaña moralina a la que hacíamos referencia unos párrafos más atrás. Aquí nadie va a defender eso. Lo que se plantea es un respeto horizontal. Una voluntad de confianza entre pares, ganas de cooperación. Eso es lo que ya no existe.
Desde que irrumpió en este mundo, el ser humano ha desconfiado. Desconfiaba de la naturaleza terrible, con sus catástrofes, sus tormentas y truenos, pero también de sus pares, otros miembros de la tribu que esperaban ansiosos el momento de quitarle su lugar, su hembra, su filete, lo que fuera. «Existo yo», piensa el humano, «y existe todo lo demás que no soy yo que además busca destruirme». Esta conciencia de la aniquilación momentánea, de la fragilidad del instante vital, hizo a nuestros antepasados unas verdaderas máquinas de guerra capaces de todo con tal de preservarse íntegros. Buena parte del proceso civilizador ha consistido en afinar esos detalles de supervivencia y en hacer la vida entre nosotros más amena. Es verdad que toda civilización lleva implícita su dosis de violencia y que, como lo sugirió Michel Foucault, en ocasiones esa barbarie implícita a la condición humana va volviéndose sofisticada de maneras francamente sorprendentes.
No obstante, el ideal, la utopía, lo que plantea es precisamente un escenario donde hemos vencido esos instintos de supervivencia pura y los hemos sublimado en una confianza masiva en el otro que nos lleva a acoger antes que a destruir. No pretendo, claro, que nuestros instintos de supervivencia ancestral se repriman, lo que sugiero más bien es que se sublimen, que se conviertan en otra cosa. Aquí, es donde entra el erotismo. El acercamiento erótico al otro, el interés, por el otro.
Pensemos por ejemplo en aquella anécdota de El Principito: el protagonista de Saint Exupéry conoce a un zorro y lo domestica de una manera curiosa. Se acerca a él poco a poco hasta que ambos se conocen y ya no hay distancia entre sus interioridades. Para construir una cultura de la confianza, es necesario hacer ese ejercicio que propone El Principito, acercarse poco a poco al otro hasta que no haya barreras entre los dos y esa otredad deje de percibirse como amenaza.
¿Qué tiene que ver esto con mi alegato sobre los millennials? Lo he señalado antes, los millennials son como son y hacen lo que hacen porque habitan en un mundo donde la desconfianza se ha convertido en moneda corriente y donde algunos de los grandes logros de la civilización han colapsado, no por el turbio espíritu decadentista que inquisidores de todo tipo ven en el mundo contemporáneo, sino por la acción de un mercado inclemente que ha destruido todo a su paso y no solo eso, sino que además ha revelado la futilidad de muchas de las instituciones a las que, por siglos, nos habíamos aferrado para construir un sentido.
¿Propongo entonces la vuelta a la religión, el amparo en el pensamiento mágico o en las supersticiones? En absoluto. Lo que se propone es una cultura de la confianza y de la sinceridad, como la que intentaban construir autores como Foster Wallace a finales del siglo pasado. No obstante, para ser genuina, esta sinceridad ha de saber aceptar sus errores y limitaciones. No puede limitarse a ser una sinceridad ‘buena vibrista’ donde todo es maravilloso y alegre. No, la cultura de la autoayuda dista mucho de la sinceridad que necesitamos. A los millennials se nos ha enseñado a desconfiar de todo y ahora reaccionamos atándonos a lo que nos pueda entregar cierta seguridad, pero esa no es la salida. Volver atrás no es una opción y la romantización excesiva hacia el orden autoritario y los absolutos inquebrantables, al final a lo que conduce es al horror en sus formas más puras.
Basta con ver cualquier video del Estado Islámico, por ejemplo, con sus militantes adolescentes matando a otros adolescentes y jactándose por su ‘victoria’. Quien crea que a los millennials lo que les falta es compromiso, necesita mirar este tipo de videos. No es compromiso lo que le falta a esa generación, sino confianza. Confianza en sí misma, para empezar. Basta también con mirar los índices de suicidio y padecimientos vinculados con la depresión para comprender que el millennial en realidad dista mucho del narcisismo que se le adjudica, y que en realidad pensar así, sugerirle que es responsable de su sufrimiento, no solo es cruel, sino que lo mantiene aislado, alienado, solo y destilando odio.
Me gusta pensar en lo que llamamos posmodernidad como una segunda pérdida de la inocencia luego de la Ilustración. El movimiento enciclopedista francés, con su sed de sangre regia y su voluntad de aniquilar al último jefe político con las entrañas del último cura, fue nuestra primera pérdida de inocencia como civilización. Descubrimos que el mundo no estaba regido por un dios inescrutable y caprichoso; que se podía leer como se lee un libro y no solo eso, sino que se podían descubrir sus patrones y aprovecharlos para mejorar nuestra vida e este planeta.
Con la posmodernidad ocurrió algo parecido: nos descubrimos cruzados por el lenguaje y por nuestra percepción. Nos descubrimos prisioneros de nosotros mismos, víctimas alienadas e incapaces a tocar realmente. Ahora tendremos que redescubrirnos, entender, en plena época de la posverdad, que quizá la Verdad (con mayúscula) nunca importó, pero que eso no significa abandonarnos a nuestro más crudo interés ni considerarnos como si fuéramos hienas, en un erial de alimento escaso, que tienen que competir fieramente unas con las otras.
Hay una oportunidad histórica pues para los millennials y para las generaciones siguientes: la oportunidad de escribirse a sí mismos, de trazarse, construir su propia voz, amarse y generar una sociedad más justa y equitativa. No creo que estemos tan lejos de lograr eso como lo sugieren ciertas voces socarronas. Los valores y deseos más íntimos de la generación van por ahí. Es verdad, somos ingenuos. Es verdad, somos unos ignorantes y unos estultos, quizá, ¿pero cómo no serlo en un mundo donde todo es desconfiable? ¿Cómo no radicalizarnos, no caer en los fanatismos, cuando todos nos hablan sobre lo malos, egoístas y miserables que somos por habernos atrevido a nacer en este planeta arruinado?