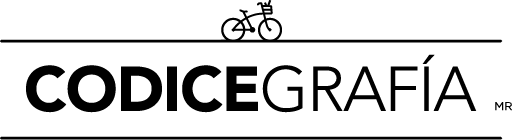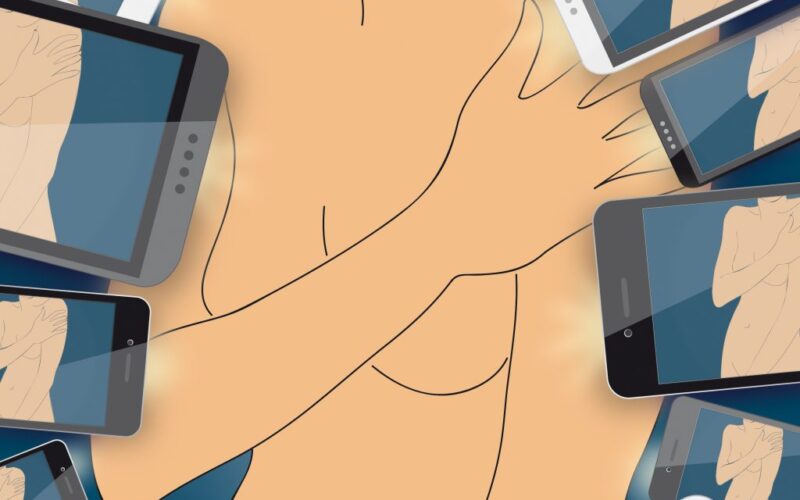A pesar de los casi 400 mil muertos, 6.3 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados que ha producido la Guerra Civil Siria, hoy la comunidad internacional coquetea con la idea de que Bashar al-Assad permanezca en el poder. Además, paulatinamente se abandonan las negociaciones sobre la transición política para dar paso a negociaciones de cese al fuego, cuyos términos son dictados por los principales incitadores del conflicto. ¿Cómo llegamos aquí?
Los dilemas actuales son resultado del cansancio. La comunidad internacional lleva más de seis años ocupándose de Siria y nada parece cambiar. Por el contrario, los episodios de recrudecimiento han sido constantes en este conflicto. En 2013 atestiguamos el uso de armas químicas en contra de civiles en Ghouta; en 2014 el autodenominado Estado Islámico (ISIL) proclamó un ‘califato mundial’ después de conquistar significativas porciones de territorio en Irak y Siria; en 2015 Rusia inició una intervención armada para auxiliar a Assad; en 2016 observamos los horrores del sitio de Alepo; y en 2017 volvimos a ver la devastación causada por armas químicas, esta vez en Khan Sheikhoun.
A esos sucesos hay que sumar las ramificaciones extra regionales de la guerra: la inédita crisis de refugiados que azotó a Europa y otros países occidentales durante 2015 y 2016, y los múltiples atentados terroristas perpetrados por ISIL (Estambul, Bruselas, París, Niza, Manchester, Barcelona, entre otros). En fin, lo que hemos visto de Siria ha producido una profunda fatiga en nuestro ánimo y nos ha conducido a bajar nuestros estándares de lo que sería una ‘solución ideal’ del conflicto.
Con ese agotamiento y desanimo llegamos a sopesar soluciones pragmáticas. Hay consenso sobre la urgencia de parar el sufrimiento de los civiles atrapados en el conflicto; de dar un poco de esperanza a los atribulados refugiados en Jordania, Líbano y otros países, y de evitar que Siria siga sirviendo como caldo de cultivo para terroristas. Tan grave es la situación que estamos dispuestos a aceptar cualquier solución que parezca funcional. Es así que empezamos a considerar viable la solución que ofrece el presidente ruso Vladimir Putin. Nos dejan de sonar descabellados planteamientos como «la permanencia de Assad ayudará a mantener la estabilidad de Siria» o «los patrocinadores de los combatientes son los que deben negociar una solución». Además, la fórmula Putin se acompaña de un discurso de combate al terrorismo que vende bien; nadie niega que este sea uno de los principales males de Siria, y todos expresan voluntad de combatirlo.
La solución rusa parece sensata. Ante las infructíferas pláticas de paz de Ginebra lideradas por la ONU, Rusia, Irán y Turquía lanzaron las pláticas de Astaná, en Kazajstán. Estas consisten en traer a la mesa de negociación al gobierno sirio y a los líderes de las principales facciones armadas y acordar una reducción progresiva de la violencia. En un principio, las pláticas de Astaná demostraron ser más prometedoras que las de Ginebra. En mayo de 2017, Rusia, Turquía e Irán acordaron crear cuatro zonas de reducción de hostilidades en territorio sirio, en sitios predominantemente controlados por la oposición (Idlib, Homs, Ghouta y Daraa-Quneitra). Desde entonces, los ‘tres garantes’ han mantenido conversaciones para definir cuestiones técnicas, como la demarcación de las zonas y desarme y monitoreo, aunque con pocos resultados debido a las diferencias entre Irán y Turquía.
Sin embargo, Putin no retiró su fórmula de la mesa y logró involucrar a Estados Unidos y Jordania en un esquema similar al de Astaná. En julio, los tres países firmaron un acuerdo para la creación de una zona de reducción de hostilidades que abarca las localidades de Quneitra, Daraa y Sweida, en el sur de Siria. Centrándose en esa región, Rusia atendió las preocupaciones jordanas (e incluso las israelíes) de que Irán mantenga presencia en la zona, y consiguió la anuencia de Washington a su rol como el peacemaker en el conflicto. Hasta aquí todo bien, parece que las potencias involucradas en la guerra llegan a un acuerdo y reducen la violencia, lo cual da un respiro necesario a la atormentada población siria. Pero hay un lado perverso. Los acuerdos de cese al fuego y de establecimiento de zonas de reducción de hostilidades consolidan el control territorial de Assad en diversas partes del país, lo que le resta incentivos para negociar una transición política.
En diciembre de 2016, gracias a una ofensiva militar que contó con el apoyo de Moscú, Assad logró recuperar Alepo, ciudad que había sido bastión de los rebeldes desde el inicio de la guerra. Otro triunfo importante fue la recuperación de Palmira en marzo de 2016, que había estado bajo control de ISIL desde mayo de 2015. Actualmente, el régimen y sus aliados (Rusia, Irán y Hezbollah) han hecho avances significativos para retomar el control de Al Raqa y de Deir ez-Zor. Estas victorias territoriales alimentan la idea de que Assad es el único capaz de ejercer control del territorio y, por lo tanto, de que su permanencia en el poder es necesaria.
Aquí cobra importancia el elemento del combate al terrorismo. Todos (rusos, estadounidenses, kurdos) combaten a ISIL, situación que juega en favor de Assad. Es bien sabido que el presidente sirio ha cerrado los ojos a las acciones de ese grupo porque representa un frente adicional con el que los rebeldes tienen que lidiar. La presencia de terroristas también ha servido para que Rusia justifique su apoyo a Assad en el combate a las milicias opositoras, pues puede argumentar que están alineadas a grupos terroristas como Jabhat Fateh al-Sham (anteriormente Frente al-Nusra). Los grandes perdedores del combate al terrorismo han sido los rebeldes moderados.
Nos quedamos entonces con un Assad fortalecido, cuyas recientes victorias militares están siendo respaldadas por los actores externos del conflicto. Al mismo tiempo, no parece que haya otro actor sirio que pueda garantizar un control, ya no decir gobierno, medianamente funcional, lo cual propicia que las posiciones internacionales comiencen a cambiar.
Por ejemplo, en junio de este año el presidente francés Emmanuel Macron concedió una entrevista al periódico Le Figaro en la cual declaró que, ante la ausencia de un sucesor legítimo de Assad, Francia dejaría de exigir su salida del poder como precondición para solucionar el conflicto. Macron incluso dijo que Assad era enemigo de Siria, pero no de Francia, lo que generó enojo entre los grupos de oposición. Por otro lado, a finales de julio Donald Trump anunció, por falta de resultados, la suspensión del programa de la CIA que proporcionaba armamento y entrenamiento a los rebeldes sirios que combaten a Assad. Esta decisión parece estar encaminada a fortalecer la cooperación con Rusia en el establecimiento de zonas de distensión.
Por si fuera poco, a principios de septiembre, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, declaró que la oposición siria debía aceptar que no había ganado la guerra contra Assad y aprovechar las pláticas de Astaná y Ginebra para «ganar la paz». Aunque no se atrevió a decir que Assad había ganado la guerra, su tono evidencia que prácticamente toda la comunidad internacional está convenciéndose de que es imposible que el dictador sirio abandone el poder.
Hay eventos internacionales que marcan a generaciones; la guerra en Siria es uno de ellos. Dentro de unos años, los ‘jóvenes con conciencia internacional’, los que siguen las noticias, viajan por el mundo, aprenden idiomas, o quizás estudian Relaciones Internacionales, hablarán de Siria para recoger lecciones de un problema que se salió de control y sacó a relucir las complejidades de la toma de decisiones en la política internacional. Probablemente, sus conversaciones revelarán cierto malestar con la elección del camino pragmático y la necesidad de sacrificar el sueño de un Estado renovado. Tal vez se incomodarán al razonar que la solución implicó tolerar a un dictador que cometió crímenes contra la humanidad, pero dirán con alivio que esa solución fue la ‘menos mala’, pues no había una mejor alternativa.
La oposición siria que ha participado en las conferencias de Ginebra y de Astaná se ha mostrado dividida, solo unida por la exigencia de que Assad deje el poder. Incluso, llegó a contaminarse de elementos radicales y formó alianzas con milicias yihadistas para defender territorio y combatir a Assad. Además, carece de un liderazgo central, tanto político como militar, y de apoyo internacional decidido. El grupo mejor organizado es el Alto Comité Negociador (conocido por sus siglas en ingles HNC), respaldado por Arabia Saudita, pero no puede afirmarse que sea una voz única de la oposición. Los otros dos bloques opositores, conocidos como las plataformas de Moscú y de El Cairo, también buscan espacios en las conferencias de paz, pero con una postura flexible respecto a la permanencia de Assad en el poder.
Lo que definitivamente no será fácil de abordar en las conversaciones futuras será el tema de la justicia. Aun si se lograra el retiro de Assad, la comunidad internacional tendría que decidir qué hacer con él. ¿Se le daría una amnistía para garantizar que desaparezca de la escena política siria o sería llevado a la Corte Penal Internacional? Lo que sea que se eligiese tendría importantes implicaciones para la humanidad. Estaría en juego avanzar o retroceder en la defensa internacional de los derechos humanos, en la regulación del uso de armas químicas, y en la consolidación de estándares internacionales sobre cómo debe ser la relación entre los gobiernos y sus ciudadanos.
Todo parece indicar que los líderes internacionales de hoy elegirán el camino del pragmatismo. Los jóvenes de conciencia internacional tendrán que lidiar con el fracaso moral de una generación que se rindió, que se resignó a ver la muerte de los ideales democráticos de la sociedad siria a cambio de tener cierta ilusión de tranquilidad. Ojalá que en el contexto en el que sucedan las conversaciones futuras sobre Siria el país tenga estabilidad, funcionalidad y cierto nivel de paz. De lo contrario, el fracaso no habrá sido sólo moral, sino total.