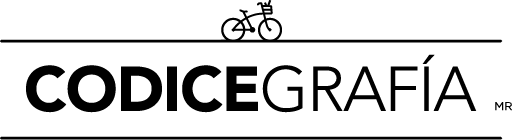No recuerdo con exactitud cuándo fue la primera vez que vi F is for Family. Lo que sí recuerdo, es que despertó en mí dos sentimientos. Por un lado una risa incontenible, pues su protagonista, el operador aeroportuario Frank Murphy, es, sin duda, lo más cercano a mi propio padre que hay en la familias ficticias de la televisión; por otro lado, sin embargo, también había cierta desazón, incomodidad.
Si me preguntan en qué radica esa desazón que permea en todo el primer episodio, me vería indudablemente en problemas para responder, porque no hay un motivo claro. Lo que sí me resulta evidente, es que tiene que ver con el humor de la serie, que es exquisito, pero a la vez complicado. Resulta que en las situaciones no hay tanto una parodia como una transliteración, casi textual, de lo que ocurre en el día a día de una familia de clase media.
El pobre Frank no es un idiota como Homero Simpson o Peter Griffin, tampoco es un pusilánime. Si hubiera que equipararlo con algún otro padre de familia televisivo, sin duda ese sería Earl Sinclair, el icónico patriarca de Dinosaurios. La tradición patriarcal de Murphy es una que viene de Pedro Picapiedra y Archie Bunker, la legendaria estrella de All in the Family, sin olvidar a Red Forman, otra leyenda de la nostalgia setentera.
Se trata, en todos los casos, de hombres blancos de clase trabajadora –blue-collar workers, dirían los angloparlantes– que miran con impotencia cómo el mundo en el que viven responde cada vez menos a sus expectativas y que, a falta de herramientas emocionales o de conciencia de clase, reaccionan con ira contra quien tienen más cerca, es decir, su familia.
Creada para Netlfix por el comediante bostoniano Bill Burr y basada en su propia experiencia como hijo mediano en una familia irlandesa-estadounidense de la década de 1970, F is for Family nos introduce en el violento universo de los Murphy. En términos temporales, desde el arranque del primer episodio se nos explica que estamos en 1973, época de Richard Nixon, la adicción a la heroína, el rock pesado y la resaca moral desencadenada en los Estados Unidos por la derrota militar en Vietnam.
En lo que respecta a la geografía, varias pistas nos permiten adivinar que nos encontramos en Pittsburg. Desde la desproporcionada cantidad de personajes católicos –el único personaje blanco que no lo es, Otto Holtenwasser, es un superviviente del Holocausto al que, irónicamente, los niños del vecindario identifican como un nazi encubierto–, hasta el nombre de la ciudad, Rustvale, nos sugieren los páramos industriales del cinturón de óxido; esa región extendida entre Boston y Chicago en la que alguna vez florecieron los trabajos industriales, pero que después se sumió en una profunda decadencia con tazas de pobreza y desempleo equiparables a los de algunas regiones del ‘tercer mundo’.
Tenemos entonces que los Murphy viven en la que es quizá la región en donde más representativamente se sufrieron los estragos que el atracón capitalista provocó en la sociedad estadounidense.
La desazón que me provocó la forma en que la serie retrata la disfuncionalidad familiar vestida de aparente normalidad, así como la violencia velada que el sueño americano ejerce sobre quienes lo buscan, se convirtió pronto en fascinación ante una comedia que, sin caer en la vulgaridad, nunca es políticamente correcta y que, además, resulta en múltiples ocasiones bastante cercana a la realidad.
Conforme avanza la primera temporada, ocurre algo que se ve en muy pocas sitcoms animadas: los personajes crecen, no quedan estáticos y además, se hacen presentes problemas muy tangibles que en las caricaturas resulta fácil evadir.
Luego de que su jefe en el aeropuerto de Rustvale muere en un muy gráfico accidente laboral, Frank recibe un ascenso. Al principio, esto parece una buena noticia, sus casi dos décadas como despachador de equipaje parecen estar cosechando frutos. Sin embargo, el sencillo trabajador descubre pronto que la vida gerencial no es tan sencilla. Sus compañeros de toda la vida han decidido entrar en huelga, y él queda atrapado entre sus demandas y la posición patronal, con el propio CEO de la compañía sugiriendo que olvide a sus amigos en nombre de su propio empleo.
El arco narrativo de la huelga persiste durante varios episodios de la primera temporada y ofrece, siempre desde una perspectiva cómica, un amplio panorama sobre la disolución de los derechos laborales en Estados Unidos durante las administraciones republicanas de los setenta y ochenta. El presidente del sindicato, por ejemplo, es retratado como un evidente mafioso.
En el mismo sentido y a lo largo de todas las temporadas, los escritores juegan con tropos como el asesino serial de los setenta, cuyo papel recae en un vecino con una vida familiar aparentemente normal y del que pese a sus obvias tendencias a actuar de un modo bastante creepy, nadie sospecha nunca que sea capaz de ser, precisamente, un homicida.
La falta de atención para la salud mental es otro eje a lo largo de la serie. Los niños Murphy, por ejemplo, muestran todos señales clarísimas de negligencia y abandono, provocadas, generalmente, por la desatención de Frank, su ira, o el hecho de que, como en todo buen hogar tradicional, las funciones domésticas están totalmente a cargo de la madre. La saturada Susan Murphy es una mujer muy inteligente que debió abandonar sus estudios en física tras embarazarse de Kevin, el primogénito, situación que la obligó a casarse con Frank, a quien sin duda ama, aunque no puede evitar preguntarse constantemente si hicieron lo correcto.
La misoginia y el racismo que abundaban en la época y que aún hoy siguen generando estragos a lo largo del planeta, son otros dos temas recurrentes en la serie. Toda la segunda temporada está construida en torno a la idea de que Frank pierde su trabajo y Susan se convierte en el nuevo pilar económico de la familia vendiendo una especie de parodia de Tupperware. El verse incapaz de cumplir con su rol como proveedor tradicional, hunde a Frank en una severa depresión; a la par, Sue aprende que el machismo la perseguirá incluso fuera de su casa, como cuando debe lidiar con los comentarios sexuales, rayando en el acoso, que lanzan contra ella y contra su jefa los ejecutivos varones de la compañía multinivel.
En lo que se refiere al racismo, los tropos relacionados con este tema los encarna Rosie Roosevelt, compañero afroamericano de Frank que, pese a tener el mismo puesto que él al inicio de la serie y presumiblemente ganar el mismo salario, no vive en una linda residencia suburbana sino en dúplex del centro de la ciudad, ilustrando la segregación de facto que enfrentó la clase media afroestadounidense hasta bien entrada la década de los noventa.
Con un perfil muy similar al de Frank, es decir, a la cabeza de una familia nuclear y con un trabajo sindicalizado, Rosie enfrenta situaciones que para Frank solo existen en los programas violentos de televisión con los que se entretiene en las tardes. Desde el acoso policiaco hasta el deterioro de la calidad de vida en su vecindario, para Rosie Roosevelt todo parece una eterna carrera de obstáculos que nunca termina.
Alguien en un bar alguna vez me comentó que la serie le resultaba intrascendente. Los chistes raciales los podemos encontrar en los Cleveland, la familia negra vecina de los Griffin en Padre de Familia. La nostalgia setentera, decía esta persona, nos la ofrece That ‘70s Show de una manera genial, mientras que la idea de la familia blue-collar es quizá uno de los tropos más explotados en la televisión estadounidense.
Lo que dijo esta persona en el bar tiene mucho sentido si te quedas con la impresión del primer episodio, pero en la serie hay algo que la mayoría de las comedias de situación abordan solo de forma tangencial. No hablo de los chistes subidos de tono o de los estereotipos problemáticos –el peor personaje en la serie es quizá una trabajadora sexual con sobrepeso que, irónicamente, pareciera ser la que ejerce la crianza más responsable entre todos los padres y madres que hay en Rustvale–. Lo que hace a F is for Family valiosa es la capacidad de provocar la risa aún cuando el tono general es de constante tragedia.
Ya sea el desempleo de Frank, la misoginia contra Susan y Maureen –la hija menor que sueña con ser ingeniero, en masculino–, el racismo hacia Rosie y el señor Holtenwasser, el bullying que vive Bill Murphy –alter ego de Bill Burr–, o la crueldad con que el mundo trata a su hermano Kevin, un artista incomprendido con problemas de aprendizaje y con traumas debido a una lesión que sufrió en la infancia, serían desoladores si no fuera porque al final te ríes de eso. Y te ríes de eso porque quizá lo has vivido, o algo similar, y sabes que sí, la vida es así de jodida pero la opción que te queda es reírte.
No hay un solo personaje en la serie que no tenga un lado oscuro. Incluso Vic Reynolds, el exitoso vecino hippie que al principio se nos presenta como el Ned Flanders en turno, resulta al final ser un pobre perdedor, adicto a la cocaína, que sólo puede redimirse aceptando su vacuidad. Como en BoJack Horseman, lo que tenemos es a la comedia como pretexto para navegar en las peores sombras de lo que supone ser un humano adulto en una época de desencanto.
En el íncipit de Anna Karénina, León Tolstói escribió «todas las familias felices se parecen, las desgraciadas, lo son cada una a su manera». Si algo nos enseñan los Murphy, es que no hay familias felices y, sin embargo, con un poco de esfuerzo se puede construir algo similar a la felicidad, aunque imperfecto.