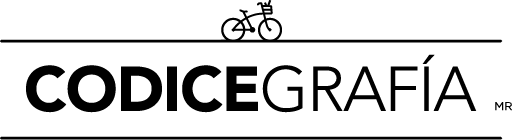Tres décadas de vida, tres tragedias. Cada una acompañada de un sentimiento forzado de pausa; cada una con una oportunidad no esperada para reflexionar, valorar y agradecer.
La mañana del 9 de octubre de 1997 mi mamá me despertó a las 7:00 para el ritual diario de desayunar, bañarse, vestirse y caminar a la escuela. Ese día llovía particularmente fuerte. «Dicen que se desbordó el canal de la colonia de abajo» anunció mi papa (nuestra casa estaba en una pronunciada colina), quien acababa de hablar por teléfono con uno de sus colegas. «A ver, asómate», le pidió mi mama. En efecto, la colonia aledaña estaba inundada. Desayuné y me puse el uniforme de la escuela. Pero a los pocos minutos mi mamá dijo: «Hoy no podremos ir a la escuela, no hay forma de pasar». Era el huracán ‘Paulina’, el más destructivo que ha vivido Acapulco en la era reciente.
Empecé el 19 de septiembre de 2017 con mis rituales de costumbre: gimnasio, café, baño, ponerme el traje y caminar desde la colonia San Rafael hasta el centro con mis audífonos puestos. Ese día me apuré a comer mi sándwich en la oficina porque tendríamos el simulacro anual de sismos. Al sonar la alerta sísmica, todos los colegas de mi piso –el 19 de un edificio de 22- abandonamos el lugar como parte del protocolo. Buen ejercicio. Menos de dos horas después, todo cambió. Sentimos una fuerte sacudida, vidrios se rompieron, estantes se cayeron, y gritos y llantos inundaron el lugar. La alerta sísmica empezó a sonar otra vez. Era el terremoto de 7.1 MW que golpeó a varios estados del centro de México y que, curiosamente, sucedió en la misma fecha que el de 1985.
Era el 11 de marzo de 2020 y yo esperaba mi vuelo mientras leía un interesante libro. «Juan, están poniendo a mucha gente en cuarentena al llegar a Moscú», me escribió una amiga. Dos horas después llegué a Sheremetyevo un poco nervioso, listo para un interrogatorio, revisión médica o algo peor. Pero todo tranquilo. Incluso la agente de seguridad que revisó mis documentos fue amable y sonriente, cosa rara en los aeropuertos rusos. Al día siguiente me llamó uno de mis socios más activos, quien estaba planeando un gran viaje de negocios a México para finales del mes. «Como comprenderás, la situación actual amerita que cancelemos el viaje. Buscaremos reprogramarlo». La pandemia del coronavirus (COVID-19) había alcanzado a Rusia. De allí en adelante, todo sería distinto.
Los tres eventos han representado un freno enérgico en mi vida. Cuando el ‘Paulina’ azotó Acapulco, yo estaba teniendo un buen año escolar. Había hecho amigos en mi nuevo colegio y mi maestra me encantaba, además, ya nos dejaban ir a las tardeadas. De un día para otro, lo normal dejó de serlo. Acapulco estaba destruido. Nos faltaba el agua potable, no había productos en el mercado y había una crisis sanitaria por los cadáveres esparcidos por la ciudad. Algunos de mis amigos habían perdido sus casas.
Lo más difícil en los días posteriores al huracán fue la falta de agua potable. Los vecinos tenían que organizarse para contratar pipas y cuando la alcaldía anunciaba que enviaría una a la colonia, todos esperábamos por horas en la calle con nuestras cubetas. Fue una situación dura que pude sobrellevar gracias a la inocencia de mis ocho años.
Mi respuesta al terremoto de 2017 fue intensa pero silenciosa. Agradecí que mis familiares y amigos estuvieran a salvo y que el pequeño departamento donde vivía hubiera permanecido en buenas condiciones. Sentí un alivio profundo. Pero caminante, como soy, decidí recorrer la zona que se había convertido en mi territorio de escape: la colonia Roma, particularmente la avenida Álvaro Obregón. Fue desgarrador ver la destrucción y percibir un aura de muerte que jamás hubiera asociado con aquel lugar lleno de vida y alegría.
Me confronté con mi egoísmo. Tenía una vida ligada a ese lugar: caminaba allí después del trabajo, leía libros y escribía cartas en sus cafés, y platicaba por horas con mis amigos en las taquerías de la zona. Me había costado construir esa normalidad tras volver a México después de dos años en Washington. Había sido un regreso estresante por no encontrar un empleo fijo, tener ahorros limitados y por prepararme para un difícil concurso de oposición para entrar al servicio público. No quería que aquello terminara.
Pese a las dificultades y sentimientos encontrados, las dos tragedias fueron oportunidades para agradecer. Agradezco que en 1997 mi padre hubiera tenido un empleo, que mi madre hubiera tenido energía para recolectar el agua. Agradezco que mi escuela organizó clases de reposición los sábados y no perdimos el año escolar. Hasta tuvimos una linda posada con mis compañeros y una Navidad normal en casa.
En el terremoto de 2017 fui afortunado de tener amigos que me contagiaron su entusiasmo por ayudar. Abandoné la cómoda visión de dejemos que los expertos hagan su trabajo y me formé varias horas en el Parque México esperando a que me eligieran como cargador de despensas. Agradecí también que mi trabajo me diera la oportunidad de ver la solidaridad de otros países hacia México. Nada me dio más alegría que escuchar a mi jefe decir: «Juan, vas a Puebla con la delegación que quiere donar equipo y financiar la reconstrucción de escuelas y otros edificios».
Es mitad de abril y la pandemia de COVID-19 sigue agravándose en Rusia. Pienso con nostalgia en lo difíciles que han sido estos dos años en Moscú. Me costó mucho adaptarme a sus inviernos largos y oscuros, al temperamento de la gente y al complicado idioma ruso. Ya empezaba a sonar mas natural decir «me gusta Moscú». Me encantaba, por supuesto, mi vida profesional y social, y hasta había empezado a salir con alguien. Todo está en pausa ahora.
Motivados por la cuarentena, algunos amigos y yo organizamos una videoconferencia. No tardamos en mencionar lo difícil e inconveniente que está siendo la respuesta a la pandemia. Muchos planes cancelados: conciertos, viajes, graduaciones, reencuentros románticos. Además, nos quejamos de lo difícil que es hacer una contribución personal significativa debido a los retos burocráticos de nuestro trabajo. Nos quedamos en silencio unos segundos, concentrados en la penumbra.
Veo después historias de Instagram de amigos que operan restaurantes y bares en la ciudad. Después de que lo ‘cool’ era mantener un perfil bajo y tener una clientela selecta, ahora promocionan la entrega a domicilio de sus platillos y cocteles. Puedo imaginar lo difícil que serán los próximos meses para todos los que laboran en el sector servicios.
Recientemente ordené comida a través de una aplicación popular en Moscú. Al cabo de unos quince minutos, un mensajero trajo el pedido. Tocó el timbre y lo dejó encima de su contenedor. Esperó a que lo tomara y se fue de inmediato, sin darme tiempo de darle una propina. Era un migrante de Asia Central. No entraré en detalles, pero es bien sabido que los migrantes no son un grupo afortunado. Me rompe el corazón pensar en las personas que perderán sus empleos.
Otro día, mi papá me cuenta por teléfono: «Seguiré trabajando en la compañía, pero no me pagarán temporalmente porque varios hoteles están cerrando y no requieren nuestros servicios». Después mi hermano: «Ahora solo trabajaré cuatro días, quiero ahorrar al menos una quincena por si el café llega a cerrar». Los efectos de la pandemia dejan de ser tema de mis informes para el trabajo; llegan a casa.
Pero insisto, las tragedias nos fuerzan a ser agradecidos. Mi familia, mis amigos, mis colegas y yo estamos sanos. Tengo techo, comida, internet, música, libros. Tengo agua potable. Tengo un empleo que me permitirá ayudar a mi familia y que será una plataforma para colaborar con socios que están teniendo dificultades.
Tengo además un WhatsApp que no descansa. Día y noche me preguntan «¿cómo estás?» y me mandan memes que me arrancan carcajadas y elevan mi ánimo. Gracias. Seamos pacientes, pronto nos abrazaremos y bailaremos una salsa pegada, sin distancia y sin miedo.
Este texto fue inicialmente publicado en el portal Update México, y se replica en Codicegrafía con autorización del autor.