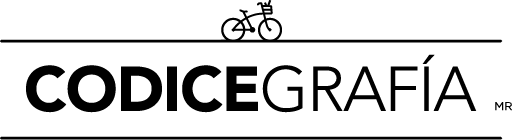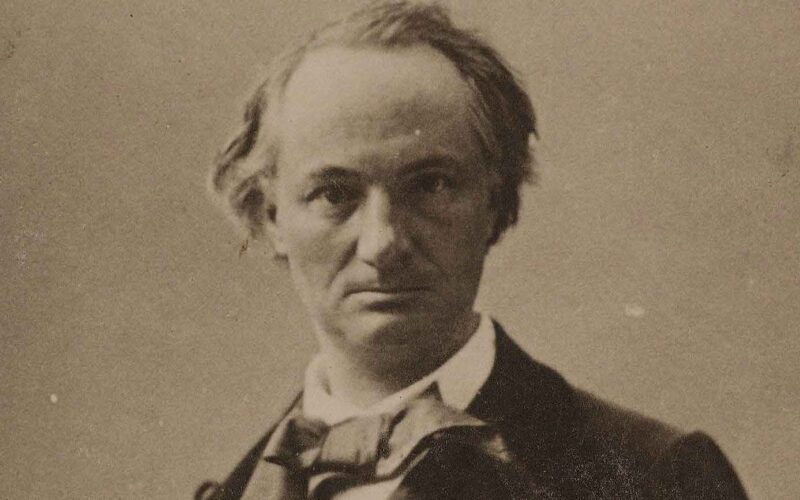Soy un macho. Dejémoslo así, sin eufemismos ni matizaciones. Siempre lo he sido. Vivo así casi desde mi nacimiento. He tenido privilegios, oportunidades, mi ‘machez’ me ha abierto camino. Eso es porque vivo en un mundo de machos; pensado por machos y para machos. Un mundo donde a los machos, es decir a mí, se nos dice que todo está a nuestra disposición, que podemos tener cuanto queramos y no solo eso, sino que además es nuestro deber quererlo y tenerlo. Algo está mal con el macho que no actúa como macho. Algo está mal con el precavido, el tímido, el que no quiere lastimar a los demás. Algo está muy mal conmigo, y con todos los machos, de hecho, pero eso lo abordaremos en su momento. Por ahora, limitémonos a la confesión. Repitan conmigo los machos: «Yo confieso, ante las mujeres y ante otros machos que he abusado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi diminuta culpa (hay que empezar por despojarnos de todo alarde grandeza)…».
Hasta aquí, habrá quien objete o quien no entienda a dónde quiero llegar. No les culpo, es duro reconocerse macho y es duro porque, después de todo, podemos salir a la calle sin ningún problema. Podemos viajar solos en taxi, ponernos hasta las chanclas, lo que sea; nadie nos lo recriminará. Si me asaltaran estando borracho, por poner algún ejemplo, nadie me responsabilizaría por eso. Nadie me preguntaría ¿tú qué hacías ahí a esa hora? ¿Por qué te expusiste así? En el fondo lo que querías era que te asaltaran ¿verdad? Pasa algo muy jodido en el mundo donde a un grupo se le revictimiza cada que sufre una agresión, mientras a otro se le compadece.
***
Recuerdo cuando escuché por primera vez, pronunciada por mi madre, la palabra ‘macho’. Fui yo quien, intrigado por ese vocablo áspero, con una ‘ch’ ahí, estorbando, le pregunté qué era eso. Lo ideal, pienso ahora, hubiera sido que me respondiera algo así como: «macho eres tú, hijo; macho es tu papá; macho es cada hombre que conocemos». No me respondió eso. Lo que me dijo, más bien, fue que «un macho es un hombre feo». «¿Cómo que un hombre feo?», reviré. «Sí», respondió ella, «un hombre violento, que pega». Me prometí a mismo que no iba a pegar nunca. No quería llevar una horrible ‘ch’ en medio de mi calificativo. Ingenuo de mí, aún así me volví macho.
***
«Como era delgado y rubio y tenía la voz aguda, todos me consideraban el candidato ideal para ser maricón». Con estas palabras, me describió su paso por la educación básica mexicana un amigo de orígenes italianos. Cuando me lo dijo así, tan a secas, lo primero que pensé fue que tenía razón. Me reí, es obvio, le di un par de golpes en la espalda y no se habló más del tema. No le dije, por supuesto, que aunque con características distintas, yo también fui candidato a ese mismísimo puesto de elección popular infantil. No me habría creído, pensé entonces para reducir la sensación de cobardía que me producía el no abrirme igual con él. Yo soy alto, repetí en voz baja. Soy fuerte, repetí un poco más alto, nunca podría ser el maricón. Ser el maricón, ahora lo comprendo, no tenía nada de malo en realidad. No es la palabra o la aparente homosexualidad que se esconde detrás, lo que supone un problema. Lo que supone un problema, lo que vuelve el asunto incómodo para quien recibe el mote, es que implica una feminización, es decir, una perdida de la masculinidad, es decir, una pérdida de privilegios, de poder.
***
Era muy chico cuando entendí, no tengo muy claro cómo, que, en nuestra sociedad, ser mujer equivalía a menos poder. Crecí en una familia que encarnaba lo más ordinario de la clase media mexicana. Papá trabaja, mamá hace el aseo. Papá llega de jalar, mamá prepara comida. Papá grita, mamá llora. Lo ‘normal’. En esa normalidad no había violencias explícitas. Nada de golpes o de jaloneos. Nada de ojos morados, nada. Muchas correcciones, eso sí. Mucho «cállate», mucho «tú no opines», mucho «la última palabra aquí la tiene tu papá». Ya lo dije: lo normal.
***
En una fiesta, un chico de unos veinte años dice que no entiende por qué las feministas siguen luchando por la visibilidad. «Son feminazis», me dice, «feminazis peligrosas, van contra la libertad de expresión». A ese chico veinteañero, que cae de borracho con absoluta impunidad, me gustaría decirle de sopetón varias cosas: en primer lugar, que la palabra feminazi la acuñó un predicador estadounidense de ultraderecha (un verdadero nazi, pues). En segundo lugar que, si bien hay mayores índices de igualdad que en el siglo XVI, el panorama para las mujeres sigue sin ser del todo prometedor. Quisiera decirle, al muchacho ese que se desparrama sobre mi sillón con las piernas abiertas, que si se va ahorita mismo a su casa es poco probable que termine desnudo y sodomizado en un baldío. Que con seguridad amanecerá en su cama, lleno de vómito y buscando cómo quitarse la cruda. Quisiera decirle esas cosas, pero no se lo voy a decir. No sé porqué, pero tiendo a sentirme un intruso cuando hablo de estos temas y, al final, quizá yo no sea tan diferente a ese muchachillo ebrio.
***
Cuando atacamos al feminismo, los machos (es importante decirlo en primera persona) solemos invocar como argumento al separatismo lésbico o a Valerie Solanas. Nos llena de horror, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres decidan de pronto que no nos necesitan. Y es que el macho necesita que lo necesiten. Durante una manifestación, un periodista entra en un contingente separatista. Las manifestantes lo sacan. Todos en redes sociales se apremian a condenar la ‘violencia’ del acto. Nadie considera que el espacio era separatista por una razón. Nadie considera que las feministas, esas ‘violentas’ que sacaron al comunicador de SU espacio, están lejos de alcanzar el poder que sí tenemos los hombres. Nadie consideró nada.
***
Una de las mayores perversiones de nuestro tiempo, es la tendencia a justificar atrocidades con apelaciones a la naturaleza: la acosó, sí, pero es que ella estaba sola y él no podía controlarse. La violó, sí, pero es que los instintos del hombre son irrefrenables, ella debió cubrirse mejor. La mató, sí, pero es que ella le provocó celos saliendo con otro. Los hombres son territoriales, son competitivos. Nada pueden hacer al respecto, pobrecitos. Son unos bebés llorones, unos monos, míralos cómo sufren por controlar sus impulsos, míralos cómo se mueren por llorar, sin saber cómo. Mira lo frágiles que son, las criaturitas… No sé ustedes, pero a mí esa condescendencia empieza a fastidiarme.
***
No creo en hazañas, ni en héroes. Nunca gocé Dragon Ball (aunque respeto profundamente a quienes sí y, a decir verdad, me arrepiento de no haberlo gozado) ni me apasionaron los juegos violentos. Jamás deseé ser Spiderman o Hulk. Aún así, peleé una vez en secundaria. Un tipo bajó mis pantalones. Yo, acostumbrado desde muy pequeño al bullying, entendí que, si quería respeto por una mísera vez en mi vida, tendría que rifármela a los fregadazos. «Nos vemos a la salida», dije al tipo que me importunó. Ya de salida, temblando de miedo, alcancé a escuchar, detrás de mí «nomás no lo vayas a agarrar a narizazos». Consciente de mi narizonería, me lancé contra el que había gritado y lo derribé al suelo, una vez en suelo, lo tundí a golpes sobre la cara. Un hombre en la calle vino para separarnos. Todavía tenía el otro pendiente. Agotado, como quedas tras una pelea, me lancé ahora contra el que me había bajado los pantalones. Tomé su cabeza con el antebrazo y le surtí por lo menos diez puñetazos sobre la mollera. Atolondrado, el tipo logró soltarse. Yo aproveché esa situación para meterle un derechazo directo a la boca. Empezó a escupir sangre, y un diente, que le derribé. Alcancé a escuchar aclamaciones, me sentí bien. Cada que tengo un encuentro con una mujer, le cuento esta anécdota así, tal como suena y aunque no exagero nada, no puedo evitar sentirme medio fantoche. Pelear está bien, defenderse es necesario, volverlo motivo de alarde es lo que se vuelve mierda.
***
A propósito de los celos. Me gusta una chica, pero a ella, sospecho, le gusta otro. Cada que veo o incluso pienso en ese otro, me invade un tremendo malestar cuyas características no puedo precisar del todo. Lo único que sé, es que de mí emerge una especie de coctel donde cabe tanto la envidia, como el enojo, la rabia y la impotencia. Me siento impotente, pienso, porque él es mejor que yo. Me siento enojado porque, pienso, yo debería ser mejor que él. Mido cuánto le podría ofrecer cada uno en términos de atractivo, dinero, estatus, inteligencia. Entonces descubro la trampa que me he estado tendiendo a mí mismo. En la dinámica del amor, del amor heteropatriarcal, quiero decir, somos productos, hombres y mujeres. Lo interesante es cómo se espera que ofrezcamos esos productos. A las mujeres se les pide un cuerpo escultural. A los hombres se nos pide que demostremos poder, asertividad, capacidad de dominio, pues. Los celos surgen donde nuestra dominación se ve amenazada.
***
Tengo una roomie, me recomienda libros, películas, música. Aún así, me ha tomado tiempo reconocerla como alguien de quien se puede aprender. Solía pensar, antes de vivir con ella, que mi consideración intelectual hacia hombres y mujeres era la misma. No era verdad. En apariencia sí, en el fondo no. Ahora lo sé. Trato de escuchar más, evito ser condescendiente. No sé si lo logro.
***
En Facebook hay una página que se llama ‘Nacho Pogre’. La recomiendo. La primera vez que la vi, me enojé. Sentí ultrajado a mi género en una caricatura. Luego entendí que mi ira venía de sentirme identificado. En la página quedaba ridiculizado todo intento de mi parte por mostrarme decente con el género opuesto. No obstante, ahora me pregunto ¿qué pasaría si los hombres, en vez de indignarnos ante este tipo de demostraciones y denuncias, nos calláramos de una vez y escucháramos? Muchos hombres objetan que las feministas opinan sobre su género sin conocimiento de causa pero ¿no hacemos eso, todos los hombres, no solo los machos militantes, cada que hablamos con otros hombres sobre las mujeres? ¿No hemos sido nosotros quienes nos hemos apropiado de su cuerpo no solo desde la sexualidad, sino incluso desde el saber?
***
A algunos nos gusta pensar que no entramos en ese saco, que el machismo está afuera, que nos hemos deconstruído, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Seguir en guardia. No soy mujer, pero me queda claro que no es fácil, ser mujer, en este país. También sé que no es nuestra ‘culpa’ ser machos. No es un asunto de culpas, es un asunto de responsabilidades, de liberación. Pero primero, lo primero. Hay que reconocer que somos machos. Hay que decir «soy un macho», después de eso hay que actuar, actuar y actuar hasta que se rompan todos nuestros privilegios. Duele perder privilegios, causa inseguridad, pero la recompensa parece prometedora: una sociedad más justa, más igualitaria donde todos podamos abrir un espacio a la confianza. ¿Quieres que dejen de asumir que eres un acosador? Entonces construye un mundo donde no sea posible acosar.