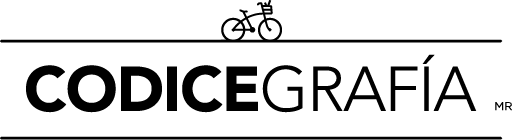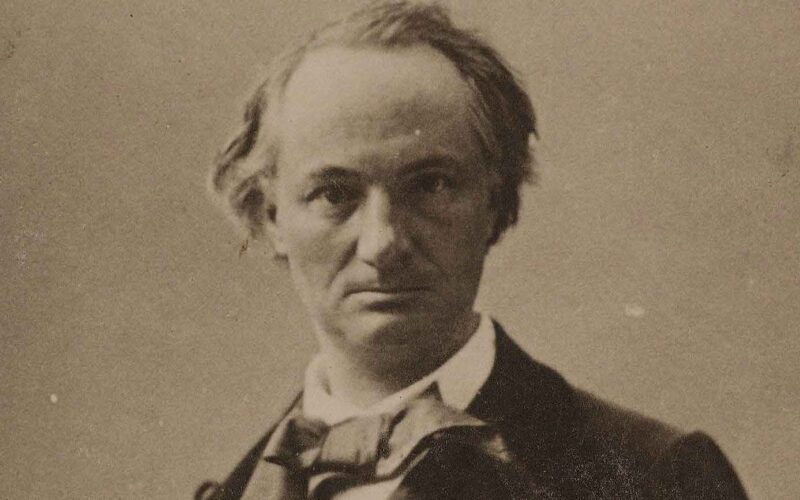El 16 de junio de 2017 falleció en Ludwigshafen am Rhein, su ciudad natal, el estadista alemán Helmut Kohl. Nacido en una familia de clase media en lo que después sería Alemania Occidental, Kohl descolló en la política de su país a tal grado que se convirtió en el ícono de uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente, no solo de su país, sino del planeta entero: la reunificación alemana. Si bien Kohl es el ícono humano que sintetiza la historia de esta reunificación, con todas sus implicaciones políticas y económicas, hay un objeto que fue mucho más icónico en lo que a este acontecimiento se refiere. Hablo, por supuesto, del Muro de Berlín, del que hoy sobreviven dos detalles: en primer lugar, su antiguo emplazamiento junto a la célebre Puerta de Brandeburgo; en segundo lugar, sus supuestos vestigios que, como las reliquias de la Santa Cruz en épocas medievales, se venden ahora al mejor postor en decenas de tiendas para turistas repartidas por toda la ciudad.
Berlín es una ciudad muy extraña. Su centro, si se le puede llamar así, está saturado de parques que ocupan el espacio en donde alguna vez se levantaron edificios, casas e iglesias que desaparecieron para siempre tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, son muy significativas las diferencias arquitectónicas que hay entre lo que alguna vez fue el oriente comunista y la zona occidental de la ciudad que estuvo en manos de los Aliados: al este, cerca de Alexanderplatz, abundan aún los bloques departamentales de estética más o menos funcionalista, construidos durante la década de 1960. En el lado occidental, lo que se aprecia es un mayor esfuerzo por restaurar edificaciones antiguas y dotar a la ciudad de cierta elegancia propia de tiempos pasados y que quizá nunca podrá recuperar.
Este espíritu aparentemente libre, que se manifiesta en la abundancia de parques, arquitectura, lugares históricos y cultura hipster, contrasta fuertemente con los significados que cargan aún muchos sectores de la ciudad. El parque donde hoy anda en bicicleta una pareja, hace setenta años era una construcción en ruinas donde cientos de familias perecieron quemadas. El edificio art nouveau recién restaurado que alberga hoy una firma de seguros, muestra en su fachada una estrella de David y una lista con nombres de sus antiguos inquilinos que fueron ejecutados por los nazis.
Algo similar pasa donde estuvo el muro. Hoy es un parque bellísimo. Un río pasa cerca, hay ciclovías, proliferan las mascotas. Van las familias modernas, agarradas de la mano. Muchos puestos de salchichas y kebabs atosigan con su olor a los paseantes. Sin embargo, aún subsisten los espectros. Una vieja cerca alambrada cruza ciertos rincones del parque. La ubicación no es exacta, pero más o menos por ahí pasaba el muro. Hoy un turista la cruza como si nada, compra un bratwurst en lo que era el lado oriental, después va hacia la Puerta de Brandeburgo y sigue hacia el occidente. Tira el envoltorio de su salchicha en el lado libre y después sigue caminando como si no hubiera pasado nada. Toma unas fotografías, deambula aquí y acá. Se marea. Entra a una tienda de souvenirs. Compra un refresco, se hace tonto un rato y ve un trocito de hormigón que le llama la atención. Con sus dedos fofos y la confusión del turista norteamericano que lleva ya mucho tiempo lejos de su propiedad en Texas, toma el objeto y lo lleva hacia el mostrador. Pregunta el precio, se lo dan, lo paga y él se va de ahí feliz y seguro de que se llevó un pedazo de la historia, un trozo de muro pequeño que colocará sobre la chimenea en su sala y que mostrará a sus visitas con un orgullo momentáneo que después se irá esfumando poco a poco hasta volverlo a sumergir en el marasmo de su cotidianeidad texana.
Para quien es más perspicaz que nuestro turista, la cosa no es tan divertida. Sobre el alambrado del parque asoman cruces de madera. Quien haya estado en Tijuana o Ciudad Juárez entenderá el escalofrío que produce una escena así. La circunstancia es más o menos la misma: miles de personas, a lo largo de varios años, perdieron la vida por intentar cruzar esa barrera en busca de oportunidades. Si uno se fija en los nombres, la situación toma un matiz más claro pero muy perturbador. Abundan los nombres polacos, rusos, incluso rumanos. También hay alemanes, pero son los menos.
Contra la creencia popular que dicta que solo los habitantes de la República Democrática Alemana (RDA) cruzaban al occidente, la realidad nos deslumbra con el dato de que había quienes viajaban miles de kilómetros, solo para llegar a este punto a morir. La movilidad para un polaco, húngaro o checo, no era tan problemática si se realizaba de ‘aquel’ lado de la cortina. Se convertía en un problema cuando la Stasi te sorprendía intentando pasarte de listo. Muchos murieron así. Un número considerable de estas víctimas eran mujeres: Jelena Polinski, Marja Ibramovic, Tanya Popescu. Sobre las cruces de madera están escritos para siempre esos nombres que dejaron de usarse completos el día que las acribillaron cruzando ese muro. También hay fechas de nacimiento y fechas de muerte. La mayoría eran veinteañeras, hablamos de chicas jóvenes que un día se hartaron de la vida que llevaban y decidieron cruzar a otro lado solo para desaparecer.
Las vidas de estas personas terminan ahí, dónde el turismo se alza como nueva realidad suprema, pero pasemos a otro punto: el relato sobre la función y efectividad del muro, del cual había dos versiones encontradas. La primera, del bando occidental, que lo señalaba como un monumento a la vergüenza y a la falta de libertad en los dominios comunistas y la versión oriental, que lo concebía más bien como una medida necesaria para preservar a sus ciudadanos de la contaminación, ya no capitalista, sino directamente fascista, como señalaban los panfletos que las autoridades rojas imprimían en Berlín este.
El relato hegemónico hoy es, obviamente, el primero: el muro cayó porque era un monumento a la ignominia y la historia hizo justicia al final. Algo de verdad hay en esta afirmación, pero no la suficiente. Esta mitología de occidente, la que hoy entroniza a Helmut Kohl como el gran héroe y estadista que engendró a la Alemania moderna, cojea de una pata muy pequeña pero significativa. Para los occidentales, el muro fue responsabilidad exclusiva de la RDA, ellos nada tenían que ver, en su particular concepción del asunto, con la carnicería que a diario tenía lugar frente a sus ladrillos. Un recorrido estándar por Berlín basta para desmentir esta afirmación. Cuando la ciudad fue tomada a los nazis en 1945, cuatro potencias aliadas se la dividieron. Los rusos se quedaron con el este, y los estadounidenses, británicos y franceses mantuvieron todo lo demás. La ocupación distó mucho de ser pacífica y libre de violencia, incluso simbólica. Todavía hoy en el Checkpoint Charlie, una de las muchas garitas que había en la ciudad dividida, es posible observar una bandera estadounidense que ondea libre contra el viento.
¿Es esto una justificación de los actos represivos ejercidos en el lado oriental contra la población civil? Para nada. Si hay algo repulsivo en el mundo es la Razón de Estado, no obstante, conviene atender al panorama general en el que vivía Alemania para comprender un poco las razones del muro: el déficit productivo en los países del este era significativo y había que paliarlo de alguna manera. El muro fue esa manera. Se construyó para que la mano de obra permaneciera en esos países y no fluyera hacia el occidente ‘libre’ donde, por lo menos en la teoría, todos eran sujetos de autodeterminación. Obviamente esto resultó un fracaso. La economía de los países orientales estaba casi paralizada durante los años ochenta, cuando la religión del libre mercado atravesaba su máximo esplendor. Esta situación, aunada a las protestas multitudinarias que se vivieron en esos países, fue aprovechada por los políticos occidentales, personajes como Helmut Kohl, para realizar ‘muestras de apoyo’ a los países orientales, que en la práctica se tradujeron en una progresiva implantación del modelo económico neoliberal y en la desestabilización de las viejas burocracias socialistas.
Fue así como, entre 1989 y 1990, cayó para siempre el Muro de Berlín. Si aún estuviera de pie, celebraría este año su aniversario número 56 (se concluyó el 13 de agosto de 1961). La cuestión es que su caída esconde hechos más complejos de lo que generalmente se piensa, los políticos que la propiciaron, así como la posterior reunificación alemana, eran vistos de mala manera por la población a la que gobernaban. Las políticas masivas de liberalización impuestas desde casi diez años antes en los países occidentales mantenían muy descontentos a los sectores productivos. Diario podían verse protestas de estudiantes y sindicalistas contra el orden liberal que ahora se mostraba a sí mismo como el héroe de una guerra permanente contra una ideología supresora de las libertades básicas.
Quizá sea tiempo de abordar las reflexiones sobre el Muro de Berlín desde un ángulo más crítico. Lo perverso de esa estructura que sobrevivió 28 años dividiendo a un pueblo hermano no es tanto que fuera construido por los comunistas para evitar una fuga masiva de la población, sino que fortaleció un concepto político que para las sensibilidades del siglo XXI resulta cada vez más anacrónico: la idea de que necesitamos estados-nación con fronteras bien definidas y que la movilidad debe ser limitada al máximo.
Abordar este punto es pertinente porque hoy vemos de nuevo voces que llaman a la construcción de nuevos muros. El problema es que ya no son los socialistas que intentan evitar el escape sino los descendientes de los liberales, los ‘héroes’ de esta historia, quienes sacan a relucir un cobre cada vez más intolerante y que, mientras proclaman la libre circulación del capital y las mercancías (en el mejor de los casos), se empeñan en sancionar la libre circulación de seres humanos. Sucede en Estados Unidos, sucede en Israel, sucede en casi toda Europa y alguien debe detenerlo, antes de que el muro se haga muchísimo más grueso.