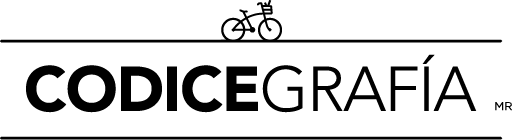«Otra vez a perder un partido sin tocar el balón»
Joaquín Sabina
Leo, durante la cuarentena, un libro de cuentos sobre futbol. Reflexiono y recuerdo entonces las pasiones que durante mi niñez y adolescencia ese deporte despertó en mí, y cómo al entrar a la universidad esa flama poco a poco se fue apagando hasta convertirme en un aficionado más, de esos de ocasión que solo sigue una transmisión cuando juega la Selección, o cuando se juntan los cuates a ver algún partido eliminatorio de la Champions League.
El autor de los cuentos logra evocar algunos recuerdos, al grado de activarme para, de manera perezosa, escribir en la computadora varias notas de mis memorias futboleras. El COVID-19 y el nuevo ritmo pausado de la vida, obligan a uno a retomar situaciones pasadas, hábitos olvidados, vivencias que están ahí en alguna parte del cerebro y que las pautas de este encierro conducen a matar el tiempo con rutinas queridas, pero abandonadas.
Es así como empiezo a evocar mis vivencias futbolísticas, y una de gran envergadura es sin duda aquella relacionada con el Mundial de México ’86, la máxima justa deportiva que me ha tocado atestiguar.
En junio de 1986 yo era un párvulo con apenas seis años de edad. No tenía aún idea de los alcances del balompié, ni de las pasiones que desata en las almas de los mortales. No sabía que ese deporte provoca guerras, causa venganzas, hace que algunos seres pierdan su libertad, su patrimonio y, a veces, su salud. No sabía que causa tanto sufrimiento, insatisfacción y frustración cuando las cosas no salen como uno espera, cuando la oncena en la que uno ha puesto la esperanza, no consigue el resultado anhelado.
Sin saber de estas consecuencias, y sin que nadie me lo advirtiera, yo fui uno más de esos seres que se dejaron arrastrar por la pasión del fútbol.
Por cuestiones de la diosa fortuna, la ciudad donde nací y donde vivía en 1986 fue sede de ese campeonato mundial de futbol y, por algún capricho especial, esa diosa traía en su cornucopia algunas entradas para los partidos que se jugarían en el recién construido estadio ‘La Corregidora’ de Querétaro. Sobra decir que el estadio en cuestión fue considerado en su momento el más bonito de aquella Copa Mundial para jugar al futbol.
Hurgo en la memoria y me llegan flashazos de aquellos partidos, de mi asistencia al estadio, de los lugares que ocupaba con mi familia para ver aquel espectáculo, como quien contempla en el Coliseo romano un combate entre gladiadores.
Mis recuerdos comienzan con el partido entre Alemania Federal y Uruguay. Lo primero que viene a mi mente es cómo me deslumbró el uniforme amarillo del arquero alemán Harald ‘Toni’ Schumacher; su imponente porte, su melena rubia y la seguridad que transmitía a sus compañeros desde la portería me marcaron de inmediato -no sabía entonces que el cancerbero teutón era considerado un troglodita por el incidente sucedido cuatro años antes en el mundial de España, en el que mi héroe, en una infame y aparatosa salida de achique, arrolló y le tumbo dos dientes a Patrick Battiston en aquella mítica semifinal entre Alemania y la Francia de Michel Platini, la cual se definió, por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, en serie de penaltis-, quizá sería por eso que, tiempo después, mi posición favorita sería la de portero.
Recuerdo el ambiente de fiesta que se vivía en el estadio y la cantidad de souvenirs que se vendían por todos lados; yo, como buen niño, quería tener absolutamente todos los artilugios disponibles. También recuerdo que por alguna extraña razón todos los asistentes queretanos se cargaban más hacia la ‘garra charrúa’ sin que encontrará yo algún motivo aparente. Después supe, por una explicación de mi madre, que había una especie de hermandad entre los países latinoamericanos y que era mejor que la copa se quedara en América a que la ganaran los europeos, por ello había un deber moral en mis allegados de apoyar a los uruguayos. Y sí, la ‘garra charrúa’ salió con todo contra los alemanes, pero no le alcanzó más que para un empate 1-1.
Sigo explorando en mi memoria y llega a mí el partido de Escocia contra Alemania, mi recuerdo me indica que Escocia jugaba con uniforme azul marino y Alemania lo hacía con su habitual uniforme blanco. Schumacher salía de nueva cuenta con su sudadera amarilla, pero esta vez quien llamó más mi atención fue el jugador escocés con la camiseta número siete, quizá porque era pelirrojo, quizá porque anotó el primer gol del partido venciendo al imponente ‘Goliat amarillo’, o quizá porque se movía luchando por el balón en todo el campo de juego. Supe a la postre que era un mediocampista y que se llamaba Gordon Strachan, pero de esto me enteré hasta llegar a mi casa, una vez terminado el partido.
Increíblemente, el encuentro estaba siendo aún transmitido en la televisión: ¡Lo que yo acababa de vivir en el estadio, de una manera inexplicable, lo estaba volviendo a vivir en mi casa! No sabía por entonces que existían las transmisiones diferidas, y que ese partido no fue televisado en vivo. Como apunte al margen hay que decir que Alemania le dio la vuelta a la tortilla y terminó venciendo a los escoceses dos a uno. Gordon Strachan siguió jugando en el futbol inglés y, en 1991, fue elegido como mejor futbolista de Reino Unido.
La oleada de recuerdos fluye y, en apego al orden cronológico de los partidos jugados en La Corregidora, toca el turno al juego entre alemanes y daneses. En aquella época aún íbamos a la escuela, pero si comprobabas que tenías entradas para el Mundial te dejaban salir más temprano para poder ir al estadio. Para un niño de primero de primaria, eso era una llave mágica, sin duda un efecto muy fuerte del poder que ejerce el futbol en la raza humana. Recuerdo aún la imagen de los de Dinamarca, eran literalmente unos vikingos, altos, rubios, barbudos, de ojos claros; de la misma forma que cinco siglos atrás Quetzalcóatl había profetizado su regreso a los aztecas, yo lo atestiguaba en el estadio. Venían con un cascos de tipo industrial, con adaptadores para colocar ahí cervezas y con popotes directo a la boca para no dejar de tomar mientras disfrutaban del partido. Seguro esos cascos eran los sucesores del antiguo casco vikingo.
El impacto de los daneses influyó en mí para profetizar su triunfo sobre el cuadro germano. El color rojo de su uniforme con vivos de rayas era más impresionante que el blanco neutro de los teutones -incluso Schumacher no lucía su traje amarillo ya habitual, sino una pusilánime sudadera azul- y el ambiente que traían los nórdicos auguraba el éxito en el empastado. Contrario a mi creencia, la afición queretana apoyaba ciegamente al cuadro alemán; gracias a su clasificación jugarían los tres partidos de la primera ronda en Querétaro, ya llevaban dos y los lugareños se habían hermanado con los alemanes de una forma íntima. Cuentan que incluso el cuadro de Lothar Matthäus, Rudi Völler y Andreas Brehme dejó más de una ‘bala perdida’ en el pueblo.
El juego fue muy bueno, podríamos decir que fue un partido ‘de ida y vuelta’. Los alemanes estuvieron varias veces a punto de anotar, pero los vikingos daneses y su dios Odín no permitieron que el balón se incrustara en su marco; aquel viernes 13 de junio de 1986, los del cuadro germánico correrían la misma suerte que los caballeros templarios en 1307: el equipo perdió lo invicto y el liderato del llamado ‘grupo de la muerte’, ante la dinamita roja de Dinamarca.
El apoyo de la afición local en favor de los germanos cobraría factura días más tarde en Monterrey, cuando el cuadro tricolor perdió en serie de penaltis su derecho a pasar a semifinales ante aquellos ‘hermanos’ alemanes comandados por Franz Beckenbauer; no en balde los seleccionados de Alemania habían grabado una canción titulada México mi amor. El partido termino 2-0 y los vikingos de Michael Laudrup se preparaban para recibir, cinco días más tarde, a la furia roja de Emilio ‘El Buitre’ Butragueño.
Es aquí, en esta parte del relato, donde los sentimientos de dolor, frustración y rabia que he mencionado líneas arriba emanan poco a poco. Por aquellas fechas, un niño mexicano de seis años comenzaba levemente a escuchar, en sus clases de historia, que México fue conquistado por los españoles al mando de Hernán Cortés, escuchaba también que hubo abuso contra los indígenas y que la conquista fue sangrienta; de ahí que, a diferencia de muchos otros mexicanos, este niño queretano no estaba con la escuadra española, ¡no señor!, no podía bajo ninguna circunstancia compartir la euforia que la madre patria nos brindaba con su futbol.
Mi familia, sin embargo, no pensaba lo mismo que yo. Se supo entonces que la Selección Española llegó a hospedarse en el hotel Hacienda Jurica, una vieja ex-hacienda que en aquel entonces se encontraba en las afueras de la ciudad, por la carretera que va a San Luis Potosí. Yo sabía que también ahí estaban hospedados mis vikingos, situación que me parecía extraña; no me cabía en la cabeza que las dos selecciones que estaban a punto de partirse el alma en el empastado compartieran el mismo hotel. La tarde previa al partido del 18 de junio, fuimos en bola a ver una práctica de la ‘furia roja’ en Jurica. Yo llevaba mi balón ‘Azteca’ con la esperanza de que Laudrup o Larsen me lo firmaran.
Poco antes de que terminara el entrenamiento en un campo que estaba después del estacionamiento del hotel, me fui de prisa hacia la recepción. Botaba y peloteaba mi balón en espera de algún miembro de la escuadra danesa, pero mi decepción creció cuando vi venir a lo lejos a los españoles, quienes al parecer habían terminado de entrenar. Estando en el lobby del hotel, un jugador español de estatura baja se me acercó sonriendo y, amablemente, me preguntó: «¿Te firmó tu balón?». Me le quedé viendo sin saber qué hacer, lo reconocí y vi que se trataba de ‘El Buitre’, una parte de mí quería acceder, pero la otra, la de ‘indio orgulloso’, me dice que no lo haga. Altivo, detengo el bote del balón, lo tomo con las dos manos para que no me lo fuera a quitar, con el balón abrazado me le quedo viendo y, de forma solemne y seria, le digo: «No, gracias, yo le voy a Dinamarca». Me doy media vuelta y salgo hacia el estacionamiento en busca de mi familia. Mi alma prehispánica está orgullosa, mi desplante ante este chaparrón, mi gran desaire al delantero de la ‘furia roja’, ha vengado a Moctezuma, a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc.
Horas después, la amargura crecería en mi ser; esa tarde del 18 de junio de 1986 viví en carne propia el sufrimiento que los mortales debemos sentir ante las vicisitudes que el futbol encarna en nuestras vidas. La pólvora de la dinamita roja estaba empapada en cerveza esa tarde de junio y no estalló. El estadio Corregidora sí reventó, pero no por el espectacular futbol de los vikingos daneses, sino por la furia de ‘El Buitre’; Emilio Butragueño se despacho con cuatro de los cinco pepinos que España le clavó a Dinamarca en un escandaloso marcador final de 5-1, en el que los críticos han llamado uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales.
Aún recuerdo el bombo de Manolo reventar en la tribuna cada que España anotaba, el resultado sorpresivo y abrumador dejó fuera a la selección favorita de muchos expertos, la que había salido avante del ‘grupo de la muerte’, la que había revolucionado la manera de jugar al futbol, ‘la nueva naranja mecánica’ que había vencido al cuadro teutón de mi ‘Goliat’ Schumacher. Ni Odín, ni Thor, ni el mismísimo Quetzalcóatl, opuesto siempre a los sacrificios humanos, fueron capaces de detener la matanza que los dioses del estadio exigían como tributo a mi insolencia ante ‘El caballero de la cancha’.
A veces he pensado que mi desencuentro con Emilio Butragueño fue la causa para que ‘El Buitre’ se destapara con ese gran hito de su trayectoria futbolística, que mientras anotaba cada uno de esos cuatro goles, pensaba en mi desplante diciendo: «Ojalá que ese niño esté viendo el partido y aprenda una lección». Luego recuerdo que la diosa fortuna es la más caprichosa del Olimpo, que sí, en efecto trae la suerte, pero no únicamente la buena suerte, también la adversidad, el infortunio. Y esa tarde de junio a mí me enseñó su rostro más siniestro. Dinamarca perdió, los partidos del Mundial en Querétaro terminaron, yo sufrí y lloré como magdalena a causa de las mieles amargas del balompié, y mi balón ‘Azteca’ se quedó sin uno de los autógrafos de una leyenda del futbol mundial.